Calvino II
Naturalmente, no debo presentar las cosas más graves de lo que eran. Mi experiencia infantil no tiene nada de dramático; vivía en un mundo acomodado, sereno; tenía una visión del mundo abigarrada y rica en matices y contrastes, pero no la consciencia de encarnizados conflictos. No tenía la noción de la pobreza; el único problema social del que había oído hablar era el de los pequeños propietarios agrícolas ligures en cuya defensa mi padre se batía, propietarios de parcelas minúsculas, oprimidos por los impuestos, por los precios de los productos químicos, por la falta de carreteras. Sí, existían las masas pobres de las otras regiones de Italia que empezaban a emigrar a la Riviera; abruzos y vénetos eran los asalariados que trabajaban en nuestra finca y que desfilaban el sábado por el despacho de mi padre para cobrar sus jornales. Pero eran gentes de tierras lejanas y no podía imaginarme qué podía significar la miseria. No tenía facilidad para relacionarme con la gente del pueblo; la familiaridad y simpatía que mis padres mostraban con la gente pobre siempre me provocaba malestar.
Las ideas de la lucha que ya se combatía en el mundo no llegaban hasta mí, sino sólo las imágenes exteriores, que se yuxtaponían como en un mosaico. Los periódicos más leídos en San Remo eran los de Niza, no los de Génova o Milán. L'Éclaireur, durante la guerra de España, apoyaba a Franco; Le Petit Niçois, a los republicanos y a partir de determinado momento ya no lo dejaban entrar. En mi casa se leía Il Lavoro de Génova mientras siguió siendo, todavía en plena época fascista, el único diario dirigido por un viejo socialista, el reformista Giuseppe Canepa, viejo amigo de mi padre, al que recuerdo haber visto algunas veces almorzando en nuestra casa. Pero esto debía ser hacia el 1933, porque mis padres apreciaban mucho los comentarios contra Hitler firmados «Stella Nera», que era Giovanni Ansaldo. Una vez pasó un zeppelin cargado de camisas pardas y mi compañero de pupitre, Emanuel Rospicicz, que era un judío polaco, dijo: «¡Ojalá se cayera y se mataran todos!». Estaba en cuarto de primaria en la escuela valdense y sería el año 1933. En mi casa había un ir y venir de jóvenes de todos los países ‑turcos, holandeses, indios‑ que asistían becados al instituto dirigido por mi padre. Una vez estalló una discusión entre dos alemanes, uno nazi y el otro judío. La mejor amiga de mi madre, una suiza, iba a menudo a Francia y asistía a las manifestaciones internacionales por la paz y contra el fascismo que se celebraban en la Sala Pleyel; no nos lo decía (lo supimos más tarde) pero nos daba «las consignas». En la época del Frente Popular en Francia, nuestra madre, a la hora de la merienda, nos hacía poner firmes mirando hacia Oriente y diciendo: «Pour le pain, pour la paix, pour la liberté».
Al mismo tiempo, claro está, participaba en las concentraciones y desfiles de los balillas mosqueteros y, luego, de los vanguardistas; sin ningún gusto, pero también aceptándolos como una de las muchas cosas aburridas de la vida escolar. El gusto de escabullirse, de suspender en la escuela por no haber ido a la concentración o por no ponerse el uniforme en los días de precepto fue haciéndose más fuerte en los años del liceo, pero también entonces más que otra cosa era una bravata de indisciplina estudiantil. Pero el modo en que se vivían las manifestaciones fascistas ya intenté representarlo en tres de mis relatos que se desarrollan en el verano de 1940. Es inútil que vuelva aquí sobre ello.
En resumen, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, el mundo me parecía un arco de diversas gradaciones de moralidad y de hábitos no contrapuestos sino colocados uno al lado del otro; en un extremo estaba el sencillo rigor antifascista o prefascista, personificado en la severidad moralista laica, científica, humanitaria, antibelicista y zoófila de mi madre (mi padre era una solución en sí mismo: caminador solitario, vivía más en los bosques con sus perros que entre los hombres; de caza, cuando se abría la veda y buscando setas o caracoles en los meses restantes), y de allí se pasaba poco a poco a través de matizaciones de indulgencia con las flaquezas humanas, la desgana y la corrupción cada vez más descaradas y desconsideradas siguiendo toda la feria de las vanidades católicas, militarescas y conformistas‑burguesas hasta llegar al otro extremo, el de la absoluta ramplonería, ignorancia y fanfarronería que era el fascismo, feliz de sus triunfos, carente de escrúpulos, seguro de sí mismo.
Las ideas de la lucha que ya se combatía en el mundo no llegaban hasta mí, sino sólo las imágenes exteriores, que se yuxtaponían como en un mosaico. Los periódicos más leídos en San Remo eran los de Niza, no los de Génova o Milán. L'Éclaireur, durante la guerra de España, apoyaba a Franco; Le Petit Niçois, a los republicanos y a partir de determinado momento ya no lo dejaban entrar. En mi casa se leía Il Lavoro de Génova mientras siguió siendo, todavía en plena época fascista, el único diario dirigido por un viejo socialista, el reformista Giuseppe Canepa, viejo amigo de mi padre, al que recuerdo haber visto algunas veces almorzando en nuestra casa. Pero esto debía ser hacia el 1933, porque mis padres apreciaban mucho los comentarios contra Hitler firmados «Stella Nera», que era Giovanni Ansaldo. Una vez pasó un zeppelin cargado de camisas pardas y mi compañero de pupitre, Emanuel Rospicicz, que era un judío polaco, dijo: «¡Ojalá se cayera y se mataran todos!». Estaba en cuarto de primaria en la escuela valdense y sería el año 1933. En mi casa había un ir y venir de jóvenes de todos los países ‑turcos, holandeses, indios‑ que asistían becados al instituto dirigido por mi padre. Una vez estalló una discusión entre dos alemanes, uno nazi y el otro judío. La mejor amiga de mi madre, una suiza, iba a menudo a Francia y asistía a las manifestaciones internacionales por la paz y contra el fascismo que se celebraban en la Sala Pleyel; no nos lo decía (lo supimos más tarde) pero nos daba «las consignas». En la época del Frente Popular en Francia, nuestra madre, a la hora de la merienda, nos hacía poner firmes mirando hacia Oriente y diciendo: «Pour le pain, pour la paix, pour la liberté».
Al mismo tiempo, claro está, participaba en las concentraciones y desfiles de los balillas mosqueteros y, luego, de los vanguardistas; sin ningún gusto, pero también aceptándolos como una de las muchas cosas aburridas de la vida escolar. El gusto de escabullirse, de suspender en la escuela por no haber ido a la concentración o por no ponerse el uniforme en los días de precepto fue haciéndose más fuerte en los años del liceo, pero también entonces más que otra cosa era una bravata de indisciplina estudiantil. Pero el modo en que se vivían las manifestaciones fascistas ya intenté representarlo en tres de mis relatos que se desarrollan en el verano de 1940. Es inútil que vuelva aquí sobre ello.
En resumen, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, el mundo me parecía un arco de diversas gradaciones de moralidad y de hábitos no contrapuestos sino colocados uno al lado del otro; en un extremo estaba el sencillo rigor antifascista o prefascista, personificado en la severidad moralista laica, científica, humanitaria, antibelicista y zoófila de mi madre (mi padre era una solución en sí mismo: caminador solitario, vivía más en los bosques con sus perros que entre los hombres; de caza, cuando se abría la veda y buscando setas o caracoles en los meses restantes), y de allí se pasaba poco a poco a través de matizaciones de indulgencia con las flaquezas humanas, la desgana y la corrupción cada vez más descaradas y desconsideradas siguiendo toda la feria de las vanidades católicas, militarescas y conformistas‑burguesas hasta llegar al otro extremo, el de la absoluta ramplonería, ignorancia y fanfarronería que era el fascismo, feliz de sus triunfos, carente de escrúpulos, seguro de sí mismo.
Etiquetas: Libros, Literarias
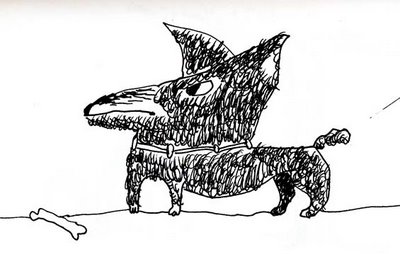


0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home