Peqeñas Molestias ( Italo Calvino)
Estaba leyendo éste libro: "Escritos autobiográficos" de Calvino, y realmente su tono reflexivo, sentencioso y ameno me decidió a compartir algunos fragmentos con Uds.
Así empieza:
Autobiografía política juvenil (1960)
1. Una infancia bajo el fascismo
1. En 1939 tenía dieciséis años. Así pues, al responder acerca del «bagaje de ideas» que tenía antes de la guerra, debo evitar las aproximaciones genéricas y debo intentar volver a tejer una red de imágenes y de emociones más que de ideas.
El peligro de quien escribe sobre recuerdos autobiográficos en clave política es dar a la política un peso exagerado respecto al que la política tiene en realidad en la infancia y en la adolescencia. Podría empezar diciendo que el primer recuerdo de mi vida es un socialista apaleado por los escuadristas, cosa que creo que pocos de los nacidos en 1923 puedan recordar. En efecto, es un recuerdo que debe de referirse probablemente a la última vez que los escuadristas usaron sus porras, en 1926, después de un atentado a Mussolini. El agredido era el profesor Gaspare Amoretti, viejo profesor de latín (padre de un comunista del Ordive Nuovo, caído más tarde en Japón en una misión de la Tercera Internacional), que entonces era inquilino de una dépendance de nuestra villa en San Remo. Recuerdo con toda claridad que estábamos cenando cuando entró el viejo profesor con el rostro magullado y sangrando, la corbata de lazo arrancada, pidiendo ayuda.
Pero hacer descender de la primera imagen infantil todo lo que se verá y se sentirá en la vida es una tentación literaria. Los puntos de vista de la infancia y de la adolescencia son distintos; impresiones y juicios distintos se colocan unas junto a otros sin una lógica. Incluso en quien crece en un ambiente no cerrado a las opiniones y a las informaciones, una línea de juicio sólo se forma con los años.
De niño, oyendo las conversaciones de los mayores en mi casa, siempre tuve por obvia la impresión de que en Italia todo iba fatal. Y en mi adolescencia mis compañeros de escuela y yo éramos casi todos hostiles al fascismo. Pero de ninguna manera eso quería decir que mi camino hacia el antifascismo ya estuviera trazado. Entonces me hallaba muy lejos de plantear la situación en términos políticos, como lucha de algo contra otro algo, y de imaginarme perspectivas de solución para el futuro. Al ver que la política es objeto de vituperio y de escarnio por parte de las mejores personas, la actitud más espontánea del joven es pensar que la política es un campo irremediablemente maldito y que se deben buscar otros valores en la vida. Entre el juzgar negativamente el fascismo y un compromiso político antifascista había una distancia que hoy es casi inconcebible.
Pero ahora debo evitar otro error o hábito de quien escribe sobre recuerdos autobiográficos: la tendencia a configurar la propia experiencia como una experiencia «media» de una determinada generación y ambiente, poniendo de relieve los aspectos más comunes y dejando en la sombra los más particulares y personales. A diferencia de lo que he hecho en otras ocasiones, ahora querría arrojar luz sobre los aspectos que más se distancian de la «media» italiana porque estoy convencido de que siempre se puede obtener más verdad de la excepción que de la regla.
Crecí en una pequeña ciudad que era muy diferente al resto de Italia en la época en que era niño: San Remo, en aquellos tiempos todavía habitada por viejos ingleses, grandes duques rusos, gente excéntrica y cosmopolita. Y mi familia era bastante insólita, tanto para el San Remo como para la Italia de entonces. Mis padres ya no eran jóvenes; científicos, adoradores de la naturaleza, librepensadores, personalidades distintas entre sí y ambas lo contrario al ambiente del país. Mi padre, sanremés, de familia mazziniana republicana, anticlerical y masónica, en su juventud había sido anarquista kropotkiniano y luego socialista reformista; había vivido muchos años en América Latina y no había conocido la experiencia de la Guerra Mundial. Mi madre, sarda, de familia laica, había crecido en la religión del deber civil y de la ciencia; socialista intervencionista en 1915 pero con una tenaz fe pacifista. De regreso en Italia después de años en el extranjero, mientras el fascismo implantaba su poder, habían encontrado una Italia distinta, difícilmente comprensible. Mi padre intentaba, sin éxito, poner al servicio de su país su experiencia y su honradez y considerar el fascismo con el metro de las revoluciones mexicanas que había vivido y con el acomodaticio espíritu práctico del viejo reformismo ligur. Mi madre, hermana de un profesor universitario firmante del manifiesto Croce, era de un antifascismo intransigente. Cosmopolitas ambos por vocación y experiencias, y crecidos ambos en el genérico impulso de renovación del socialismo prebélico, centraban sus simpatías, más que en la democracia liberal, en todos los movimientos progresistas fuera de lo común: Kemal Ataturk, Gandhi, los bolcheviques rusos. El fascismo se situaba en este marco como una vía entre muchas, pero una vía equivocada, trazada por ignorantes y pícaros. En mi familia la crítica al fascismo se centraba, además de un la violencia, en la incompetencia, la codicia, la supresión de la libertad de crítica y la agresividad en política exterior, y sobre todo en dos pecados capitales: la alianza con la monarquía y la conciliación con el Vaticano.
Los muchachos son instintivamente conformistas. Por ello, el darse cuenta de que se pertenece a una familia que podía parecer fuera de lo común creaba un estado de tensión psicológica con el ambiente. Lo que más caracterizaba el anticonformismo de mis padres era la intransigencia en materia de religión. En la escuela pedían que me eximieran de la enseñanza religiosa y que no participase nunca en misas o en otros actos litúrgicos. Mientras asistí a una escuela primaria valdense o fui alumno externo de un colegio inglés, este hecho no me causó ningún problema. Los alumnos protestantes, católicos, judíos y ortodoxos rusos estaban mezclados en distinta medida. San Remo era entonces una ciudad con templos y sacerdotes de todas las confesiones y extrañas sectas entonces en boga, como la de los antropósofos de Rudolf Steiner, y yo considerada el de mi familia como uno de los muchos posibles grados de opinión que veía representados a mi alrededor. Pero cuando fui a la escuela media estatal, el ausentarme de las clases de religión, en un clima de general conformismo (el fascismo ya estaba en su segunda década en el poder), me exponía a una situación de aislamiento y a veces me obligaba a encerrarme en una especie de silenciosa resistencia pasiva frente a compañeros y profesores. A veces la hora de religión estaba entre otras dos clases y yo esperaba en el pasillo, y se creaban equívocos con profesores y bedeles, que pasaban y creían que estaba castigado. Con los nuevos compañeros siempre sucedía que, a causa de mi apellido, creían que era protestante; yo lo negaba pero no sabía qué contestar a la pregunta: «¿Entonces qué eres?». Dicha por un muchacho, la expresión «librepensador» da risa; «ateo» era una palabra demasiado fuerte en aquellos tiempos, así que me negaba a responder.
Mi madre retrasó lo más posible mi inscripción en los «balillas»; primero, porque no quería que aprendiese a manejar armas, pero también porque la concentración que entonces se celebraba los domingos por la mañana (antes de la institución del «sábado fascista») consistía, sobre todo, en una misa en la capilla de los balillas. Cuando por obligación escolar tuve que inscribirme, mi madre pidió que se me eximiera de la misa. Eso era imposible por razones de disciplina, pero mi madre se las ingenió para que el capellán y los jefes tuvieran en cuenta que yo no era católico y para que en la iglesia no se me pidieran actos externos de devoción.
En resumen, a menudo me hallaba en una situación distinta a la de los demás, que me miraban como a un bicho raro. No creo que eso me haya perjudicado. Uno se acostumbra a obstinarse en sus hábitos, a encontrarse aislado por motivos justos, a soportar las correspondientes molestias y a hallar la línea correcta para mantener posturas que no son compartidas por la mayoría. Pero, sobre todo, crecía en la tolerancia con las opiniones ajenas, de modo particular en el terreno religioso, acordándome de lo molesto que era sentir que me tomaban el pelo porque no seguía las creencias de la mayoría. Y al mismo tiempo me quedé falto por completo de ese gusto del anticlericalismo tan frecuente en quien ha crecido en medio de los curas.
He insistido en la narración de estos recuerdos porque veo que ahora muchos amigos no creyentes permiten que sus hijos reciban una educación religiosa «para no crearles complejos», «para que no se sientan distintos a los demás». Creo que esto es un acto de falta de valor, absolutamente dañino pedagógicamente. ¿Por qué un muchacho no debe empezar a aprender que se puede hacer frente a pequeñas molestias por ser fiel a una idea? Y además, ¿quien ha dicho que los jóvenes no deban tener complejos? Los complejos surgen por un roce natural con la realidad que nos rodea y cuando uno los tiene trata de superarlos. La vida es, precisamente, esta victoria sobre los propios complejos, sin la cual no se logra la formación de una personalidad, de un carácter.
Así empieza:
Autobiografía política juvenil (1960)
1. Una infancia bajo el fascismo
1. En 1939 tenía dieciséis años. Así pues, al responder acerca del «bagaje de ideas» que tenía antes de la guerra, debo evitar las aproximaciones genéricas y debo intentar volver a tejer una red de imágenes y de emociones más que de ideas.
El peligro de quien escribe sobre recuerdos autobiográficos en clave política es dar a la política un peso exagerado respecto al que la política tiene en realidad en la infancia y en la adolescencia. Podría empezar diciendo que el primer recuerdo de mi vida es un socialista apaleado por los escuadristas, cosa que creo que pocos de los nacidos en 1923 puedan recordar. En efecto, es un recuerdo que debe de referirse probablemente a la última vez que los escuadristas usaron sus porras, en 1926, después de un atentado a Mussolini. El agredido era el profesor Gaspare Amoretti, viejo profesor de latín (padre de un comunista del Ordive Nuovo, caído más tarde en Japón en una misión de la Tercera Internacional), que entonces era inquilino de una dépendance de nuestra villa en San Remo. Recuerdo con toda claridad que estábamos cenando cuando entró el viejo profesor con el rostro magullado y sangrando, la corbata de lazo arrancada, pidiendo ayuda.
Pero hacer descender de la primera imagen infantil todo lo que se verá y se sentirá en la vida es una tentación literaria. Los puntos de vista de la infancia y de la adolescencia son distintos; impresiones y juicios distintos se colocan unas junto a otros sin una lógica. Incluso en quien crece en un ambiente no cerrado a las opiniones y a las informaciones, una línea de juicio sólo se forma con los años.
De niño, oyendo las conversaciones de los mayores en mi casa, siempre tuve por obvia la impresión de que en Italia todo iba fatal. Y en mi adolescencia mis compañeros de escuela y yo éramos casi todos hostiles al fascismo. Pero de ninguna manera eso quería decir que mi camino hacia el antifascismo ya estuviera trazado. Entonces me hallaba muy lejos de plantear la situación en términos políticos, como lucha de algo contra otro algo, y de imaginarme perspectivas de solución para el futuro. Al ver que la política es objeto de vituperio y de escarnio por parte de las mejores personas, la actitud más espontánea del joven es pensar que la política es un campo irremediablemente maldito y que se deben buscar otros valores en la vida. Entre el juzgar negativamente el fascismo y un compromiso político antifascista había una distancia que hoy es casi inconcebible.
Pero ahora debo evitar otro error o hábito de quien escribe sobre recuerdos autobiográficos: la tendencia a configurar la propia experiencia como una experiencia «media» de una determinada generación y ambiente, poniendo de relieve los aspectos más comunes y dejando en la sombra los más particulares y personales. A diferencia de lo que he hecho en otras ocasiones, ahora querría arrojar luz sobre los aspectos que más se distancian de la «media» italiana porque estoy convencido de que siempre se puede obtener más verdad de la excepción que de la regla.
Crecí en una pequeña ciudad que era muy diferente al resto de Italia en la época en que era niño: San Remo, en aquellos tiempos todavía habitada por viejos ingleses, grandes duques rusos, gente excéntrica y cosmopolita. Y mi familia era bastante insólita, tanto para el San Remo como para la Italia de entonces. Mis padres ya no eran jóvenes; científicos, adoradores de la naturaleza, librepensadores, personalidades distintas entre sí y ambas lo contrario al ambiente del país. Mi padre, sanremés, de familia mazziniana republicana, anticlerical y masónica, en su juventud había sido anarquista kropotkiniano y luego socialista reformista; había vivido muchos años en América Latina y no había conocido la experiencia de la Guerra Mundial. Mi madre, sarda, de familia laica, había crecido en la religión del deber civil y de la ciencia; socialista intervencionista en 1915 pero con una tenaz fe pacifista. De regreso en Italia después de años en el extranjero, mientras el fascismo implantaba su poder, habían encontrado una Italia distinta, difícilmente comprensible. Mi padre intentaba, sin éxito, poner al servicio de su país su experiencia y su honradez y considerar el fascismo con el metro de las revoluciones mexicanas que había vivido y con el acomodaticio espíritu práctico del viejo reformismo ligur. Mi madre, hermana de un profesor universitario firmante del manifiesto Croce, era de un antifascismo intransigente. Cosmopolitas ambos por vocación y experiencias, y crecidos ambos en el genérico impulso de renovación del socialismo prebélico, centraban sus simpatías, más que en la democracia liberal, en todos los movimientos progresistas fuera de lo común: Kemal Ataturk, Gandhi, los bolcheviques rusos. El fascismo se situaba en este marco como una vía entre muchas, pero una vía equivocada, trazada por ignorantes y pícaros. En mi familia la crítica al fascismo se centraba, además de un la violencia, en la incompetencia, la codicia, la supresión de la libertad de crítica y la agresividad en política exterior, y sobre todo en dos pecados capitales: la alianza con la monarquía y la conciliación con el Vaticano.
Los muchachos son instintivamente conformistas. Por ello, el darse cuenta de que se pertenece a una familia que podía parecer fuera de lo común creaba un estado de tensión psicológica con el ambiente. Lo que más caracterizaba el anticonformismo de mis padres era la intransigencia en materia de religión. En la escuela pedían que me eximieran de la enseñanza religiosa y que no participase nunca en misas o en otros actos litúrgicos. Mientras asistí a una escuela primaria valdense o fui alumno externo de un colegio inglés, este hecho no me causó ningún problema. Los alumnos protestantes, católicos, judíos y ortodoxos rusos estaban mezclados en distinta medida. San Remo era entonces una ciudad con templos y sacerdotes de todas las confesiones y extrañas sectas entonces en boga, como la de los antropósofos de Rudolf Steiner, y yo considerada el de mi familia como uno de los muchos posibles grados de opinión que veía representados a mi alrededor. Pero cuando fui a la escuela media estatal, el ausentarme de las clases de religión, en un clima de general conformismo (el fascismo ya estaba en su segunda década en el poder), me exponía a una situación de aislamiento y a veces me obligaba a encerrarme en una especie de silenciosa resistencia pasiva frente a compañeros y profesores. A veces la hora de religión estaba entre otras dos clases y yo esperaba en el pasillo, y se creaban equívocos con profesores y bedeles, que pasaban y creían que estaba castigado. Con los nuevos compañeros siempre sucedía que, a causa de mi apellido, creían que era protestante; yo lo negaba pero no sabía qué contestar a la pregunta: «¿Entonces qué eres?». Dicha por un muchacho, la expresión «librepensador» da risa; «ateo» era una palabra demasiado fuerte en aquellos tiempos, así que me negaba a responder.
Mi madre retrasó lo más posible mi inscripción en los «balillas»; primero, porque no quería que aprendiese a manejar armas, pero también porque la concentración que entonces se celebraba los domingos por la mañana (antes de la institución del «sábado fascista») consistía, sobre todo, en una misa en la capilla de los balillas. Cuando por obligación escolar tuve que inscribirme, mi madre pidió que se me eximiera de la misa. Eso era imposible por razones de disciplina, pero mi madre se las ingenió para que el capellán y los jefes tuvieran en cuenta que yo no era católico y para que en la iglesia no se me pidieran actos externos de devoción.
En resumen, a menudo me hallaba en una situación distinta a la de los demás, que me miraban como a un bicho raro. No creo que eso me haya perjudicado. Uno se acostumbra a obstinarse en sus hábitos, a encontrarse aislado por motivos justos, a soportar las correspondientes molestias y a hallar la línea correcta para mantener posturas que no son compartidas por la mayoría. Pero, sobre todo, crecía en la tolerancia con las opiniones ajenas, de modo particular en el terreno religioso, acordándome de lo molesto que era sentir que me tomaban el pelo porque no seguía las creencias de la mayoría. Y al mismo tiempo me quedé falto por completo de ese gusto del anticlericalismo tan frecuente en quien ha crecido en medio de los curas.
He insistido en la narración de estos recuerdos porque veo que ahora muchos amigos no creyentes permiten que sus hijos reciban una educación religiosa «para no crearles complejos», «para que no se sientan distintos a los demás». Creo que esto es un acto de falta de valor, absolutamente dañino pedagógicamente. ¿Por qué un muchacho no debe empezar a aprender que se puede hacer frente a pequeñas molestias por ser fiel a una idea? Y además, ¿quien ha dicho que los jóvenes no deban tener complejos? Los complejos surgen por un roce natural con la realidad que nos rodea y cuando uno los tiene trata de superarlos. La vida es, precisamente, esta victoria sobre los propios complejos, sin la cual no se logra la formación de una personalidad, de un carácter.
Etiquetas: Literarias
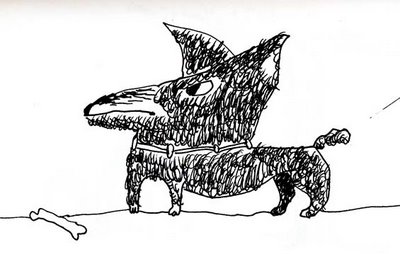


0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home