Sueñan los androides con escritores muertos?
(para bajar un poco) Excelente texto de Gamerro del Radar del Domingo
La realidad no es la única verdad x Carlos Gamerro
Este diciembre se cumplen 80 años del nacimiento de Philip K. Dick. Pero mucho más importante que la efemérides es la rotunda vigencia de su literatura en el imaginario del presente y el futuro que el cine inspirado en sus libros ha construido en los últimos treinta años. Por eso, recorrer esas películas es recorrer el pensamiento del escritor que, como un “Borges casero y americano” (en palabras de Ursula K. LeGuin), anticipó uno de los mayores dilemas filosóficos de nuestra época: el reemplazo del mundo real por el virtual.

No es necesario argumentar que todo el cine de ciencia ficción que importa, de los ’80 a esta parte, consta de adaptaciones de la obra de Philip K. Dick; basta con enumerar: la serie empieza con Blade Runner (1984) la película de Ridley Scott que les señalaría el rumbo a todas las siguientes; sigue con la también clásica Total Recall (1990) de Paul Verhoeven (conocida entre nosotros como El vengador del futuro), Minority Report (2002) de Stephen Spielberg y A Scanner Darkly (2006) de Richard Linklater, sin dejar por el camino a las menos influyentes Screamers (1995) e Impostor (2001), Paycheck (2003) de John Woo y la más reciente Next (2007), de Lee Tamahori. A éstas se agregan dos adaptaciones no reconocidas: The Truman Show (1998) de Peter Weir, inspirada por Tiempo desarticulado (1959) y Abre los ojos (1997) de Alejandro Amenábar, que incorpora muchos elementos de Ubik (1969). Las películas que no están basadas en ninguna obra de Dick en particular, pero que resultarían impensables sin el universo ficcional que éstas construyeron, incluyen a las dos primeras Terminator (1984 y 1991) de Cameron, la tres Matrix (1999 y 2003) de los hermanos Wachowski, eXisTenZ (1999) de David Cronenberg, e Inteligencia artificial (2001) de Spielberg.
Sería cuestionable este recurso de justificar a un escritor a partir de las adaptaciones cinematográficas de su obra, si no se tratara de este escritor, y de este género en particular. Desde su invención, el cine se ha convertido en el medio “natural” de la ciencia ficción; el que mejor acomoda sus recursos formales (todos esos gadgets que resultan tan ridículos cuando son nombrados y tan atractivos cuando meramente vistos) y vehicula sus efectos sociales: en literatura, la ciencia ficción no ha dejado de ser un subgénero para fans y freaks, mientras que las pantallas grandes o chicas han logrado convertirla en un género mainstream, y es a través de éstas que ha entrado en la imaginación colectiva y contribuido a modelar nuestro mundo. Pero éste, además, era un escritor descuidado, obligado a escribir rápido, por poca plata, para un público poco exigente; de no ser por el cine, nunca hubiera pasado de mero autor de culto.
A Hitchcock le gustaban las novelas con buenas ideas, con buenas tramas, con personajes planos que pudieran servir de soporte a las acciones más disímiles, de una ejecución desmañada o incompleta que le permitiera al director lucirse y convertirse en el verdadero autor; y a Dick, que no llegó a ver ninguna de todas esas adaptaciones (murió de un infarto cuatro meses antes del estreno de Blade Runner), no le hubiera molestado la paradoja: después de todo, una de las figuras más habituales en su obra es la de la copia o la versión que llega a ser más fiel, más verdadera que el original. Dick fue el único (con la posible excepción del polaco Stanislav Lem) que la pegó con lo que sería el tema dominante de la ciencia ficción futura –es decir, la actual: ni los viajes al espacio ni el control de los individuos por el Estado ni el contacto con extraterrestres (aunque todos estos motivos aparezcan en su obra), sino el gradual reemplazo del mundo real por el mundo de las representaciones y las réplicas; la era del simulacro y la simulación virtual–.
La buena ciencia ficción es siempre filosófica. Dick estudió filosofía en la Universidad de Berkeley, y si su obra está recorrida por preocupaciones metafísicas y éticas, el eje está puesto en el tema del conocimiento y es la filosofía del obispo irlandés la que guía sus indagaciones. “Comprenderla [a la doctrina de Berkeley] es fácil; lo difícil es pensar dentro de su límite” observa Borges en su “Nueva refutación del tiempo”; Dick se dedicó a ejercer tozudamente esa dificultad. Su obra plantea una y otra vez cómo vivir en el mundo cuando de lo único que podemos dar fe es de la realidad de nuestras percepciones, y cuando éstas, en un contexto de memoria falible, drogas psicotrópicas y manipulación informativa, resultan cada vez menos confiables. Su obra se ve recorrida por tres preguntas acuciantes, o la misma pregunta que se expande en círculos concéntricos: ¿Qué es la identidad personal? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo real? Y una más que las abarca: ¿Cómo saber si las respuestas que damos a esas preguntas son verdaderas o son fruto de un engaño al que nos someten y sometemos? Si hay un dios en el mundo de Dick, es el genio maligno de Descartes.
En cuanto a la primera pregunta, Dick, como el Inmortal de Borges, sabía que la identidad personal es un constructo que depende de una de las más frágiles y falibles de nuestras facultades, la memoria individual. Douglas Quail, el protagonista de “Podemos recordarlo por usted al por mayor”, imposibilitado de cumplir su sueño de viajar a Marte como agente secreto, contrata los servicios de una compañía que le implantará la memoria artificial (pero que él vivirá como auténtica) de haber estado allí. Pero en el transcurso del implante los técnicos descubren que se trata de un verdadero agente secreto que efectivamente ha estado en Marte, cuya memoria, borrada por sus empleadores, es decir, empujada a su subconsciente, reemerge ahora, activada por el implante. Luego de este auspicioso comienzo, el cuento de Dick se desbarranca. La inteligente adaptación de Paul Verhoeven, Total Recall, lo toma en ese punto y le da un giro inevitable (así lo hubiera visto el propio Dick, si se hubiera tomado un par de días más para pensarlo): Quail recibe un mensaje grabado de su yo original, Hauser, quien le explica que es apenas el sueño de otro hombre: un personaje, creado por él cuando decidió volverse contra Cohaagen, el villano que domina Marte. Pero luego Quail descubre que lo han usado como señuelo para eliminar al líder de la revuelta marciana, que todo ha sido un plan de Hauser y Cohaagen. Quail se rebela y logra evitar que le reimplanten la memoria de Hauser: así, en una vuelta de tuerca al clásico tema del doble, la copia “buena” termina derrotando al original “malo” y reemplazándolo. “Un hombre es quien es por sus actos, no por su memoria”, escucha Quaid en un momento decididamente existencialista de la película y, a pesar de su formulación ciertamente más banal, este deslizamiento desde la metafísica a la ética puede traer a la mente al Cruz de Borges, que abjura de su pasado y se ve a sí mismo “en un entrevero y un hombre” (“Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”).
Si 2001, Odisea del espacio (1968) es el broche de oro de la larga tradición épica del cine de ciencia ficción optimista, que nos vaticina un futuro pulcro y aséptico a través de una pantalla renacentista (el mismo Kubrick intentaría salirse del modelo desperdigando un poco de basura en los sets todavía demasiado limpitos de La naranja mecánica), la nueva era se inicia con el cine de Ridley Scott: con Alien, pero sobre todo con Blade Runner, basada en la novela de Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968): una pantalla decididamente barroca, degradación, decadencia, óxido y mugre (¿por qué, después de todo –la pregunta era tan obvia que uno se pregunta por qué nadie se la había hecho antes– una nave espacial en uso va a estar menos sucia y oxidada que un viejo barco de carga?). Esencial a este modelo es el cruce, en Blade Runner, con el otro gran aporte de la literatura pulp, el género negro: Scott convierte a Deckard, el protagonista, en un Philip Marlowe del siglo XXI, completo con su impermeable y la narración en off, que desaparece del “director’s cut” –-no necesariamente mejor que la versión originalmente estrenada–. El mundo de Blade Runner está saturado de copias; copias de animales (que se han extinguido) y de seres humanos: la memorable escena inicial presenta un test que permite reconocer a los androides, aquí llamados replicantes, de los humanos, por la ausencia de ciertas reacciones emocionales; notablemente, la empatía (la posterior Inteligencia artificial da vuelta el dilema: ¿qué si un androide es programado para una vida emocional sin límites?). Los replicantes tienen un plazo de vida mucho más corto que los humanos; Deckard, encargado de “retirarlos”, termina enamorándose de Rachel, nuevo modelo sin fecha de vencimiento y que, para peor, no tiene conciencia de serlo, pues le han implantado una memoria artificial, “humana” –lo cual tiene el molesto efecto colateral de introducir en cada ser humano un principio de incertidumbre: ¿Si un androide puede no saber que no es humano, cómo puede un humano saber si no es un androide?, situación análoga a la de esos soñadores borgeanos que se preguntan si no serán, ellos mismos, el sueño de alguien–. Finalmente Deckard es perseguido por el más cruel y despiadado de los androides, pero éste (inolvidablemente interpretado por Rutger Hauer) decide, antes de morir, salvarle la vida. Nuevamente, no es la factura ni la memoria lo que determina la pertenencia al género humano, sino la presencia o ausencia de esa cualidad tan elusiva denominada “humanidad”: aquí, la compasión, el respeto por la vida en todas sus manifestaciones. No se nace humano o androide, se elige serlo: y en un mundo donde tantos humanos lo olvidan, son los androides los encargados de recordarlo. El título Blade Runner, tanto mejor –más cortante– que el de la novela original, fue tomado (con permiso) de un texto de William S. Burroughs, ínfimo dato que resume una diferencia fundamental entre los dos autores más sostenidamente geniales de la ciencia ficción moderna. Burroughs era, fundamentalmente, un escritor, un artífice de las palabras: su prosa es de las más ricas que la lengua inglesa, y su experimentación formal con las posibilidades del azar lo ponen a la par de John Cage y los surrealistas. Para Dick, las palabras nunca fueron más que un medio, y también por eso es fácil considerar sus novelas como obra en tránsito y las películas como punto de llegada.
En A Scanner Darkly, novela que en muchos aspectos es un retrato bastante fidedigno de la clase de vida que Dick llevaba en la California de los ’70, el protagonista, Bob Arctor, sufre una disociación psicótica producida por, a saber: la droga conocida como “Sustancia D” (por Death); su doble vida como Fred, el agente encubierto de narcóticos; y el uso de un “traje mezclador” que vela su apariencia ante la mirada de los demás y, eventualmente, ante la suya. Fred, cuya identidad como Arctor es desconocida hasta por sus propios jefes, es enviado a investigarse a sí mismo: mientras la disociación se mantenga operativa, ambos pueden llevar sus vidas separadas; pero cuando Fred se entera de que Arctor es él mismo, termina “quemado”. La novela se hace eco de la paranoia generalizada de los años de la Guerra Fría y del macartismo, y de la más específica del propio Dick, que se creía vigilado por el FBI (todo indica que estaba en lo cierto; como alguna vez dijo Burroughs, “paranoia es cuando uno tiene todos los datos”). La película de Richard Linklater se realizó con la técnica que el director había desarrollado para su anterior Waking Life (2001), sobre un tema análogo, la relación entre los sueños y la vigilia: los actores son filmados de la manera habitual y luego los animadores trabajan este metraje digitalmente. Algunos actores, como Keanu Reeves y Robert Downey Jr., siguen siendo fácilmente reconocibles; otros, como Woody Harrelson o Winona Ryder, se ven muy cambiados. Cuando a la figura animada de Keanu Reeves se le superpone, además, el “traje mezclador de Fred”, la técnica se revela como sentido: tanto a nivel de la forma visual como de la trama, sucesivas capas de representación van recubriendo un cada vez más remoto original, sin que falten las inversiones y las paradojas; entre ellas, la del impostor que en un programa de TV cuenta cómo se hizo pasar por un gran cirujano, un físico de Harvard, un Premio Nobel de Literatura y un presidente argentino depuesto casado con –aquí se interrumpe la lista–. ¿Cómo lo hizo? pregunta Arctor. No lo hizo, es la respuesta. No tuvo que tomarse el trabajo de hacerse pasar por ninguno de ellos. Hizo algo más fácil: se hizo pasar por impostor en el programa de TV.
El título es una revisión tecnológica de 1 Corintios 13:12, cita bíblica que cifraba las esperanzas del autor: “Ahora vemos por espejo, en oscuridad; mas entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido”, y es a partir de ella que la novela trasciende la denuncia de la manipulación y de la vigilancia para adentrarse en el terreno de la preocupación metafísica: “Si el scanner ve apenas en oscuridad, como yo, entonces estamos malditos, y otra vez malditos como siempre lo hemos estado; terminaremos todos muertos, sabiendo muy poco, y lo poco que sepamos estará equivocado”. Si no podemos sustraernos a la vigilancia del Estado, parece decir Arctor, al menos nos quedaría el consuelo de que esa vigilancia quizá pueda ver en nosotros claramente: ¿pero qué sentido tiene la vigilancia si el scanner ve tan oscuramente como nosotros, si no hace más que generar sus propios fantasmas? El problema con un reflejo, le explican en otro momento de la novela, no es que no sea real (nada lo es, y si lo es, no tenemos manera de distinguirlo de sus copias o representaciones) sino que está al revés. Vemos el universo al revés, y sólo Dios, como explica San Pablo, podrá corregir nuestra mirada (el Dios de Dick, aquí, cumple la misma función gnoseológica que el de Borges: la de dar la medida del desconocimiento humano).
Dos películas toman como eje las paradojas inherentes a la adivinación del futuro, que la literatura viene explotando desde Edipo rey de Sófocles en adelante. En el mundo de The Minority Report (1958) el crimen ha sido eliminado, porque la fuerza policial, que interpretando las murmuraciones de tres autistas o “precognitores” capaces de ver el futuro inmediato, puede arrestar al criminal antes de que cometa su crimen: si bien el cuestionable fundamento ético del procedimiento es tratado en los diálogos, lo que estructura la trama no es el dilema ético sino una paradoja lógica: un “precognitor” predice que el director del departamento cometerá un asesinato; éste, al saberlo, intentará evitarlo, conducta que ya ha sido predicha por un segundo “precognitor”; el tercero incorporará las predicciones de los otros dos para hacer una tercera predicción. El futuro se fragmenta y subdivide, creando tiempos y mundos a la manera de “El jardín de senderos que se bifurcan”. La adaptación de Spielberg, en este caso, no es ni una recreación integral, como Blade Runner, ni la continuación feliz de un argumento inconcluso, como Total Recall, sino mero maquillaje, consistente en el agregado de elementos melodramáticos (la historia del hijo secuestrado) y de un final feliz para los “precognitores” (cuya situación lo tiene a Dick más bien sin cuidado). Todo lo que importaba, en este caso, estaba completo en el relato original.
La película Next, del director neocelandés Lee Tamahori, basada en The Golden Boy, es una variación más simple de la misma lógica. El protagonista es un vidente verdadero que se hace pasar por mago de vodevil (otra inversión barroca, a la manera del imitador antes mencionado); el concepto central: “cada vez que echamos un vistazo al futuro, éste cambia, porque lo hemos mirado” es el mismo que en el relato anterior. La película, protagonizada por un anodino Nicholas Cage y una deslucida Julianne Moore, pronto se convierte en mero soporte de explosiones y persecuciones; cerca del final, previsiblemente descubrimos que todo lo que hemos visto no fue sino una de las visiones anticipatorias de Cage, que al saber que todo termina mal elige otro camino y llega a un desenlace más feliz. Cerca del final se incluye una secuencia que parece inspirada directamente en Borges: Nicholas Cage anticipa su recorrido por los pasillos de una intrincada fábrica, y en cada encrucijada se bifurca o trifurca en nuevos Nicholas Cage que exploran todos los recovecos para descubrir de dónde saltarán, en los distintos futuros inmediatos, los ahora agazapados terroristas.
Quizás a causa del prejuicio hitchcockiano antes mencionado, las dos mejores novelas de Dick nunca fueron llevadas a la pantalla. El hombre en el castillo es su primera novela lograda, y la muestra de lo que el autor era capaz, cuando se tomaba su tiempo. Dick toma un género deleznable, el de la historia alternativa, y dentro de sus parámetros, la más predecible de sus preguntas: ¿Qué hubiera pasado si los alemanes y los japoneses ganaban la Segunda Guerra? La respuesta es: unos Estados Unidos divididos en Costa este ocupada por Alemania, Costa oeste ocupada por los más moderados japoneses, y un área “neutral” en el centro. ¿Qué distingue a esta novela de otros ucrónicos bodrios perpetrados a posteriori, como La solución final, de E. Norden, o Fatherland, de Robert Harris? Fundamentalmente, sus juegos barrocos. Puesta en abismo, primero: en el mundo ficcional de la novela, un autor, Hawthorne Abendsen (nombre significativo, el primero), escribe una novela de historia alternativa, La langosta se ha posado, que imagina lo que hubiera sucedido si los aliados ganaban la guerra. Esta lógica, a su vez, se subordina a otra: tanto una versión como la otra son meras posibilidades de un azar combinatorio sistemático, aquí manifestado en los hexagramas del I Ching, que crean distintas realidades posibles. Finalmente, la inversión: los protagonistas de la novela descubren, gracias al I Ching, que viven en un mundo de ficción, y que en el real, los aliados ganaron la guerra; lo cual parece sugerir que hemos vuelto al punto de partida, con la salvedad de que el mundo de La langosta no es igual al nuestro, los aliados ganaron de distinta manera (fracasa el ataque a Pearl Harbor, japoneses y alemanes luchan por separado), o sea, según otro hexagrama. Estas paradojas metafísicas tienen su correlato ético: Dick intenta, no conciliar, porque son en esencia inconciliables, sino poner lado a lado dos concepciones incompatibles sobre el bien y el mal: la taoísta de los japoneses, según la cual el mal es relativo, el yin del yang, parte ineludible y hasta virtuosamente necesaria del equilibrio del universo; y la que parecen encarnar los nazis, la de un mal de existencia independiente, que aspira a derrotar al bien y reinar supremo.
En Ubik los dos reinos que se cruzan en la conciencia de los protagonistas son los de la vida y de la muerte. En el futuro, la ciencia logra prolongar la vida psíquica varios meses después de la muerte del cuerpo. Un equipo de agentes (telépatas, precognitores, etc.) es víctima de un atentado en el que muere su jefe. Pero luego el mundo que habitan sufre extrañas degradaciones, parece fugar hacia el pasado (otro tema favorito de Dick, la regresión temporal): finalmente los agentes entienden que son ellos los que han muerto, y su jefe sobrevivido. Ubik nunca fue llevada al cine (aunque hay rumores de que esto sucedería en 2009), o tal vez, nunca ha dejado de serlo: esta confusión del muerto que sueña el sueño de la vida ha sido explotada en muchas películas recientes, las más notables Sexto sentido y, nuevamente de Alejandro Amenábar, Los otros.
Se suele culpar al mercado de la ciencia ficción de los ’50-’70 por la baja calidad de los escritos de Dick, y por esa hiperproductividad obligada que, entre otras cosas, lo llevaría a la muerte. Pero lo cierto es que él eligió ese medio como el más adecuado a su temperamento e intereses. Por un lado, Dick era un escritor compulsivo (como lo prueban las miles de páginas de su Exégesis, el diario que llevó durante los últimos ocho años de su vida, intentando explicarse una experiencia mística alcanzada o padecida el 3 de febrero de 1974). Por el otro lado, tomaba demasiadas drogas. Ultimo y principal, tenía demasiadas ideas. Borges también, pero como era mucho mejor escritor, descubrió –o creó– un vehículo adecuado para su inventiva: el cuento-resumen, el cuento que, como el tratamiento cinematográfico, condensa en dos o tres páginas el argumento de una novela. “Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen”, escribió en su prólogo a Ficciones. Dick, en cambio, se propuso escribir esos libros, a razón de tres por año. No es casual que haya terminado, como tantos de sus personajes, friéndose el cerebro.
A lo largo de este texto he insistido, algo machaconamente, en los paralelismos entre la obra de Dick y la de Borges. No soy el primero en hacerlo: nada menos que Ursula K. LeGuin ha visto en él a “un Borges casero y americano”. Dadas todas estas coincidencias, resulta sorprendente considerar que quizá nunca se hayan leído: yo, al menos, no he logrado encontrar ninguna prueba al respecto. El encuentro no era de antemano imposible: Borges era un lector bastante asiduo del género, como lo prueban sus prólogos, entre otros, a las obras de H. P. Lovecraft, Ray Bradbury y Olaf Stapledon; y el norteamericano podría haberse cruzado con los escritos del sudamericano sobre todo a partir de los ‘60, cuando empiezan las traducciones al inglés: William Gibson, uno de los fundadores del ciberpunk y por lo tanto discípulo directo de Dick, describe la experiencia fundante de leer a Borges en su adolescencia como la de quien recibe una instalación de nuevo software en su cerebro. ¿Qué explicación dar, entonces, a tan marcadas coincidencias? Una hipótesis ficcional podría presentar a Dick como la copia imperfecta, en un universo degradado, de la suprema y por momentos inhumana perfección borgeana, un replicante que salió fallado de fábrica y es, por eso, por momentos, más humano. Otra, más histórica, debería recordar que ambos abrevaron en las mismas fuentes: los textos de los gnósticos, aquellos teólogos de los primeros siglos de la cristiandad que entre el Dios omnisciente, omnipotente y bondadoso y esta inexplicablemente fallida creación y criaturas, insertaron una pululación de deidades intermedias, torpes demiurgos o hacedores incompetentes, locos o meramente malignos.
Lo más importante, de todos modos, es que Borges y Dick, cada uno a su manera, exploraron lo que desde hace cuatro siglos se ha vuelto, crecientemente, nuestro tema: el reemplazo del mundo “real” por las representaciones del mundo. Desde el barroco en adelante, una serie de artistas y escritores tomaron conciencia de esta división entre el mundo y sus representaciones: entre las cosas y las palabras, entre el modelo y el cuadro, el objeto y su reflejo en un espejo, la vigilia y los sueños, el mundo y el teatro, la locura y la cordura, la percepción y las memorias que de ellas guardamos. Cervantes, Calderón y Velásquez, por mencionar sólo a los más prominentes, se hicieron cargo de explorar las discrepancias cada vez más notorias entre los dos órdenes, y al explorarlas, ahondarlas, y multiplicar sus paradojas. Fue Borges el encargado de trasladar este repertorio de figuras a nuestro tiempo y continente, manteniéndolo básicamente inalterado; y fueron Bioy Casares y Cortázar quienes cruzaron el límite hacia la ciencia ficción, explorando algunas de las paradojas inherentes a los nuevos modos de reproducción mecánica (la fotografía, en ambos; la reproducción total de todas las percepciones en La invención de Morel). Pero si alguien exploró sistemáticamente todas las opciones que las nuevas tecnologías ofrecían, tanto las efectivamente realizadas (cine, computación, robótica) como las todavía imaginarias (implantes de memoria, biónica), ése fue Philip Dick. Adecuadamente, entonces, fue una de estas tecnologías, el cine, y no el viejo medio del papel y la tinta, que hizo de sus imaginaciones un engranaje fundamental de la nueva maquinaria del mundo.
Como Leibniz (que luego se desdijo) y Blanqui en sus respectivas filosofías; como Borges y Bioy Casares en sus ficciones, Dick creía en la existencia simultánea de numerosos mundos posibles, de múltiples realidades “convergentes, divergentes y paralelas”. Sin llegar a los extremos del preceptor Pangloss, versión volteriana de Leibniz, que quería convencernos de que habitamos en “el mejor de los mundos posibles”, Dick era moderadamente optimista, como se desprende de una frase suya que se ha convertido en título de una colección de sus escritos: Si este mundo te parece malo, deberías ver algunos de los otros.
La realidad no es la única verdad x Carlos Gamerro
Este diciembre se cumplen 80 años del nacimiento de Philip K. Dick. Pero mucho más importante que la efemérides es la rotunda vigencia de su literatura en el imaginario del presente y el futuro que el cine inspirado en sus libros ha construido en los últimos treinta años. Por eso, recorrer esas películas es recorrer el pensamiento del escritor que, como un “Borges casero y americano” (en palabras de Ursula K. LeGuin), anticipó uno de los mayores dilemas filosóficos de nuestra época: el reemplazo del mundo real por el virtual.

No es necesario argumentar que todo el cine de ciencia ficción que importa, de los ’80 a esta parte, consta de adaptaciones de la obra de Philip K. Dick; basta con enumerar: la serie empieza con Blade Runner (1984) la película de Ridley Scott que les señalaría el rumbo a todas las siguientes; sigue con la también clásica Total Recall (1990) de Paul Verhoeven (conocida entre nosotros como El vengador del futuro), Minority Report (2002) de Stephen Spielberg y A Scanner Darkly (2006) de Richard Linklater, sin dejar por el camino a las menos influyentes Screamers (1995) e Impostor (2001), Paycheck (2003) de John Woo y la más reciente Next (2007), de Lee Tamahori. A éstas se agregan dos adaptaciones no reconocidas: The Truman Show (1998) de Peter Weir, inspirada por Tiempo desarticulado (1959) y Abre los ojos (1997) de Alejandro Amenábar, que incorpora muchos elementos de Ubik (1969). Las películas que no están basadas en ninguna obra de Dick en particular, pero que resultarían impensables sin el universo ficcional que éstas construyeron, incluyen a las dos primeras Terminator (1984 y 1991) de Cameron, la tres Matrix (1999 y 2003) de los hermanos Wachowski, eXisTenZ (1999) de David Cronenberg, e Inteligencia artificial (2001) de Spielberg.
Sería cuestionable este recurso de justificar a un escritor a partir de las adaptaciones cinematográficas de su obra, si no se tratara de este escritor, y de este género en particular. Desde su invención, el cine se ha convertido en el medio “natural” de la ciencia ficción; el que mejor acomoda sus recursos formales (todos esos gadgets que resultan tan ridículos cuando son nombrados y tan atractivos cuando meramente vistos) y vehicula sus efectos sociales: en literatura, la ciencia ficción no ha dejado de ser un subgénero para fans y freaks, mientras que las pantallas grandes o chicas han logrado convertirla en un género mainstream, y es a través de éstas que ha entrado en la imaginación colectiva y contribuido a modelar nuestro mundo. Pero éste, además, era un escritor descuidado, obligado a escribir rápido, por poca plata, para un público poco exigente; de no ser por el cine, nunca hubiera pasado de mero autor de culto.
A Hitchcock le gustaban las novelas con buenas ideas, con buenas tramas, con personajes planos que pudieran servir de soporte a las acciones más disímiles, de una ejecución desmañada o incompleta que le permitiera al director lucirse y convertirse en el verdadero autor; y a Dick, que no llegó a ver ninguna de todas esas adaptaciones (murió de un infarto cuatro meses antes del estreno de Blade Runner), no le hubiera molestado la paradoja: después de todo, una de las figuras más habituales en su obra es la de la copia o la versión que llega a ser más fiel, más verdadera que el original. Dick fue el único (con la posible excepción del polaco Stanislav Lem) que la pegó con lo que sería el tema dominante de la ciencia ficción futura –es decir, la actual: ni los viajes al espacio ni el control de los individuos por el Estado ni el contacto con extraterrestres (aunque todos estos motivos aparezcan en su obra), sino el gradual reemplazo del mundo real por el mundo de las representaciones y las réplicas; la era del simulacro y la simulación virtual–.
La buena ciencia ficción es siempre filosófica. Dick estudió filosofía en la Universidad de Berkeley, y si su obra está recorrida por preocupaciones metafísicas y éticas, el eje está puesto en el tema del conocimiento y es la filosofía del obispo irlandés la que guía sus indagaciones. “Comprenderla [a la doctrina de Berkeley] es fácil; lo difícil es pensar dentro de su límite” observa Borges en su “Nueva refutación del tiempo”; Dick se dedicó a ejercer tozudamente esa dificultad. Su obra plantea una y otra vez cómo vivir en el mundo cuando de lo único que podemos dar fe es de la realidad de nuestras percepciones, y cuando éstas, en un contexto de memoria falible, drogas psicotrópicas y manipulación informativa, resultan cada vez menos confiables. Su obra se ve recorrida por tres preguntas acuciantes, o la misma pregunta que se expande en círculos concéntricos: ¿Qué es la identidad personal? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo real? Y una más que las abarca: ¿Cómo saber si las respuestas que damos a esas preguntas son verdaderas o son fruto de un engaño al que nos someten y sometemos? Si hay un dios en el mundo de Dick, es el genio maligno de Descartes.
En cuanto a la primera pregunta, Dick, como el Inmortal de Borges, sabía que la identidad personal es un constructo que depende de una de las más frágiles y falibles de nuestras facultades, la memoria individual. Douglas Quail, el protagonista de “Podemos recordarlo por usted al por mayor”, imposibilitado de cumplir su sueño de viajar a Marte como agente secreto, contrata los servicios de una compañía que le implantará la memoria artificial (pero que él vivirá como auténtica) de haber estado allí. Pero en el transcurso del implante los técnicos descubren que se trata de un verdadero agente secreto que efectivamente ha estado en Marte, cuya memoria, borrada por sus empleadores, es decir, empujada a su subconsciente, reemerge ahora, activada por el implante. Luego de este auspicioso comienzo, el cuento de Dick se desbarranca. La inteligente adaptación de Paul Verhoeven, Total Recall, lo toma en ese punto y le da un giro inevitable (así lo hubiera visto el propio Dick, si se hubiera tomado un par de días más para pensarlo): Quail recibe un mensaje grabado de su yo original, Hauser, quien le explica que es apenas el sueño de otro hombre: un personaje, creado por él cuando decidió volverse contra Cohaagen, el villano que domina Marte. Pero luego Quail descubre que lo han usado como señuelo para eliminar al líder de la revuelta marciana, que todo ha sido un plan de Hauser y Cohaagen. Quail se rebela y logra evitar que le reimplanten la memoria de Hauser: así, en una vuelta de tuerca al clásico tema del doble, la copia “buena” termina derrotando al original “malo” y reemplazándolo. “Un hombre es quien es por sus actos, no por su memoria”, escucha Quaid en un momento decididamente existencialista de la película y, a pesar de su formulación ciertamente más banal, este deslizamiento desde la metafísica a la ética puede traer a la mente al Cruz de Borges, que abjura de su pasado y se ve a sí mismo “en un entrevero y un hombre” (“Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”).
Si 2001, Odisea del espacio (1968) es el broche de oro de la larga tradición épica del cine de ciencia ficción optimista, que nos vaticina un futuro pulcro y aséptico a través de una pantalla renacentista (el mismo Kubrick intentaría salirse del modelo desperdigando un poco de basura en los sets todavía demasiado limpitos de La naranja mecánica), la nueva era se inicia con el cine de Ridley Scott: con Alien, pero sobre todo con Blade Runner, basada en la novela de Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968): una pantalla decididamente barroca, degradación, decadencia, óxido y mugre (¿por qué, después de todo –la pregunta era tan obvia que uno se pregunta por qué nadie se la había hecho antes– una nave espacial en uso va a estar menos sucia y oxidada que un viejo barco de carga?). Esencial a este modelo es el cruce, en Blade Runner, con el otro gran aporte de la literatura pulp, el género negro: Scott convierte a Deckard, el protagonista, en un Philip Marlowe del siglo XXI, completo con su impermeable y la narración en off, que desaparece del “director’s cut” –-no necesariamente mejor que la versión originalmente estrenada–. El mundo de Blade Runner está saturado de copias; copias de animales (que se han extinguido) y de seres humanos: la memorable escena inicial presenta un test que permite reconocer a los androides, aquí llamados replicantes, de los humanos, por la ausencia de ciertas reacciones emocionales; notablemente, la empatía (la posterior Inteligencia artificial da vuelta el dilema: ¿qué si un androide es programado para una vida emocional sin límites?). Los replicantes tienen un plazo de vida mucho más corto que los humanos; Deckard, encargado de “retirarlos”, termina enamorándose de Rachel, nuevo modelo sin fecha de vencimiento y que, para peor, no tiene conciencia de serlo, pues le han implantado una memoria artificial, “humana” –lo cual tiene el molesto efecto colateral de introducir en cada ser humano un principio de incertidumbre: ¿Si un androide puede no saber que no es humano, cómo puede un humano saber si no es un androide?, situación análoga a la de esos soñadores borgeanos que se preguntan si no serán, ellos mismos, el sueño de alguien–. Finalmente Deckard es perseguido por el más cruel y despiadado de los androides, pero éste (inolvidablemente interpretado por Rutger Hauer) decide, antes de morir, salvarle la vida. Nuevamente, no es la factura ni la memoria lo que determina la pertenencia al género humano, sino la presencia o ausencia de esa cualidad tan elusiva denominada “humanidad”: aquí, la compasión, el respeto por la vida en todas sus manifestaciones. No se nace humano o androide, se elige serlo: y en un mundo donde tantos humanos lo olvidan, son los androides los encargados de recordarlo. El título Blade Runner, tanto mejor –más cortante– que el de la novela original, fue tomado (con permiso) de un texto de William S. Burroughs, ínfimo dato que resume una diferencia fundamental entre los dos autores más sostenidamente geniales de la ciencia ficción moderna. Burroughs era, fundamentalmente, un escritor, un artífice de las palabras: su prosa es de las más ricas que la lengua inglesa, y su experimentación formal con las posibilidades del azar lo ponen a la par de John Cage y los surrealistas. Para Dick, las palabras nunca fueron más que un medio, y también por eso es fácil considerar sus novelas como obra en tránsito y las películas como punto de llegada.
En A Scanner Darkly, novela que en muchos aspectos es un retrato bastante fidedigno de la clase de vida que Dick llevaba en la California de los ’70, el protagonista, Bob Arctor, sufre una disociación psicótica producida por, a saber: la droga conocida como “Sustancia D” (por Death); su doble vida como Fred, el agente encubierto de narcóticos; y el uso de un “traje mezclador” que vela su apariencia ante la mirada de los demás y, eventualmente, ante la suya. Fred, cuya identidad como Arctor es desconocida hasta por sus propios jefes, es enviado a investigarse a sí mismo: mientras la disociación se mantenga operativa, ambos pueden llevar sus vidas separadas; pero cuando Fred se entera de que Arctor es él mismo, termina “quemado”. La novela se hace eco de la paranoia generalizada de los años de la Guerra Fría y del macartismo, y de la más específica del propio Dick, que se creía vigilado por el FBI (todo indica que estaba en lo cierto; como alguna vez dijo Burroughs, “paranoia es cuando uno tiene todos los datos”). La película de Richard Linklater se realizó con la técnica que el director había desarrollado para su anterior Waking Life (2001), sobre un tema análogo, la relación entre los sueños y la vigilia: los actores son filmados de la manera habitual y luego los animadores trabajan este metraje digitalmente. Algunos actores, como Keanu Reeves y Robert Downey Jr., siguen siendo fácilmente reconocibles; otros, como Woody Harrelson o Winona Ryder, se ven muy cambiados. Cuando a la figura animada de Keanu Reeves se le superpone, además, el “traje mezclador de Fred”, la técnica se revela como sentido: tanto a nivel de la forma visual como de la trama, sucesivas capas de representación van recubriendo un cada vez más remoto original, sin que falten las inversiones y las paradojas; entre ellas, la del impostor que en un programa de TV cuenta cómo se hizo pasar por un gran cirujano, un físico de Harvard, un Premio Nobel de Literatura y un presidente argentino depuesto casado con –aquí se interrumpe la lista–. ¿Cómo lo hizo? pregunta Arctor. No lo hizo, es la respuesta. No tuvo que tomarse el trabajo de hacerse pasar por ninguno de ellos. Hizo algo más fácil: se hizo pasar por impostor en el programa de TV.
El título es una revisión tecnológica de 1 Corintios 13:12, cita bíblica que cifraba las esperanzas del autor: “Ahora vemos por espejo, en oscuridad; mas entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido”, y es a partir de ella que la novela trasciende la denuncia de la manipulación y de la vigilancia para adentrarse en el terreno de la preocupación metafísica: “Si el scanner ve apenas en oscuridad, como yo, entonces estamos malditos, y otra vez malditos como siempre lo hemos estado; terminaremos todos muertos, sabiendo muy poco, y lo poco que sepamos estará equivocado”. Si no podemos sustraernos a la vigilancia del Estado, parece decir Arctor, al menos nos quedaría el consuelo de que esa vigilancia quizá pueda ver en nosotros claramente: ¿pero qué sentido tiene la vigilancia si el scanner ve tan oscuramente como nosotros, si no hace más que generar sus propios fantasmas? El problema con un reflejo, le explican en otro momento de la novela, no es que no sea real (nada lo es, y si lo es, no tenemos manera de distinguirlo de sus copias o representaciones) sino que está al revés. Vemos el universo al revés, y sólo Dios, como explica San Pablo, podrá corregir nuestra mirada (el Dios de Dick, aquí, cumple la misma función gnoseológica que el de Borges: la de dar la medida del desconocimiento humano).
Dos películas toman como eje las paradojas inherentes a la adivinación del futuro, que la literatura viene explotando desde Edipo rey de Sófocles en adelante. En el mundo de The Minority Report (1958) el crimen ha sido eliminado, porque la fuerza policial, que interpretando las murmuraciones de tres autistas o “precognitores” capaces de ver el futuro inmediato, puede arrestar al criminal antes de que cometa su crimen: si bien el cuestionable fundamento ético del procedimiento es tratado en los diálogos, lo que estructura la trama no es el dilema ético sino una paradoja lógica: un “precognitor” predice que el director del departamento cometerá un asesinato; éste, al saberlo, intentará evitarlo, conducta que ya ha sido predicha por un segundo “precognitor”; el tercero incorporará las predicciones de los otros dos para hacer una tercera predicción. El futuro se fragmenta y subdivide, creando tiempos y mundos a la manera de “El jardín de senderos que se bifurcan”. La adaptación de Spielberg, en este caso, no es ni una recreación integral, como Blade Runner, ni la continuación feliz de un argumento inconcluso, como Total Recall, sino mero maquillaje, consistente en el agregado de elementos melodramáticos (la historia del hijo secuestrado) y de un final feliz para los “precognitores” (cuya situación lo tiene a Dick más bien sin cuidado). Todo lo que importaba, en este caso, estaba completo en el relato original.
La película Next, del director neocelandés Lee Tamahori, basada en The Golden Boy, es una variación más simple de la misma lógica. El protagonista es un vidente verdadero que se hace pasar por mago de vodevil (otra inversión barroca, a la manera del imitador antes mencionado); el concepto central: “cada vez que echamos un vistazo al futuro, éste cambia, porque lo hemos mirado” es el mismo que en el relato anterior. La película, protagonizada por un anodino Nicholas Cage y una deslucida Julianne Moore, pronto se convierte en mero soporte de explosiones y persecuciones; cerca del final, previsiblemente descubrimos que todo lo que hemos visto no fue sino una de las visiones anticipatorias de Cage, que al saber que todo termina mal elige otro camino y llega a un desenlace más feliz. Cerca del final se incluye una secuencia que parece inspirada directamente en Borges: Nicholas Cage anticipa su recorrido por los pasillos de una intrincada fábrica, y en cada encrucijada se bifurca o trifurca en nuevos Nicholas Cage que exploran todos los recovecos para descubrir de dónde saltarán, en los distintos futuros inmediatos, los ahora agazapados terroristas.
Quizás a causa del prejuicio hitchcockiano antes mencionado, las dos mejores novelas de Dick nunca fueron llevadas a la pantalla. El hombre en el castillo es su primera novela lograda, y la muestra de lo que el autor era capaz, cuando se tomaba su tiempo. Dick toma un género deleznable, el de la historia alternativa, y dentro de sus parámetros, la más predecible de sus preguntas: ¿Qué hubiera pasado si los alemanes y los japoneses ganaban la Segunda Guerra? La respuesta es: unos Estados Unidos divididos en Costa este ocupada por Alemania, Costa oeste ocupada por los más moderados japoneses, y un área “neutral” en el centro. ¿Qué distingue a esta novela de otros ucrónicos bodrios perpetrados a posteriori, como La solución final, de E. Norden, o Fatherland, de Robert Harris? Fundamentalmente, sus juegos barrocos. Puesta en abismo, primero: en el mundo ficcional de la novela, un autor, Hawthorne Abendsen (nombre significativo, el primero), escribe una novela de historia alternativa, La langosta se ha posado, que imagina lo que hubiera sucedido si los aliados ganaban la guerra. Esta lógica, a su vez, se subordina a otra: tanto una versión como la otra son meras posibilidades de un azar combinatorio sistemático, aquí manifestado en los hexagramas del I Ching, que crean distintas realidades posibles. Finalmente, la inversión: los protagonistas de la novela descubren, gracias al I Ching, que viven en un mundo de ficción, y que en el real, los aliados ganaron la guerra; lo cual parece sugerir que hemos vuelto al punto de partida, con la salvedad de que el mundo de La langosta no es igual al nuestro, los aliados ganaron de distinta manera (fracasa el ataque a Pearl Harbor, japoneses y alemanes luchan por separado), o sea, según otro hexagrama. Estas paradojas metafísicas tienen su correlato ético: Dick intenta, no conciliar, porque son en esencia inconciliables, sino poner lado a lado dos concepciones incompatibles sobre el bien y el mal: la taoísta de los japoneses, según la cual el mal es relativo, el yin del yang, parte ineludible y hasta virtuosamente necesaria del equilibrio del universo; y la que parecen encarnar los nazis, la de un mal de existencia independiente, que aspira a derrotar al bien y reinar supremo.
En Ubik los dos reinos que se cruzan en la conciencia de los protagonistas son los de la vida y de la muerte. En el futuro, la ciencia logra prolongar la vida psíquica varios meses después de la muerte del cuerpo. Un equipo de agentes (telépatas, precognitores, etc.) es víctima de un atentado en el que muere su jefe. Pero luego el mundo que habitan sufre extrañas degradaciones, parece fugar hacia el pasado (otro tema favorito de Dick, la regresión temporal): finalmente los agentes entienden que son ellos los que han muerto, y su jefe sobrevivido. Ubik nunca fue llevada al cine (aunque hay rumores de que esto sucedería en 2009), o tal vez, nunca ha dejado de serlo: esta confusión del muerto que sueña el sueño de la vida ha sido explotada en muchas películas recientes, las más notables Sexto sentido y, nuevamente de Alejandro Amenábar, Los otros.
Se suele culpar al mercado de la ciencia ficción de los ’50-’70 por la baja calidad de los escritos de Dick, y por esa hiperproductividad obligada que, entre otras cosas, lo llevaría a la muerte. Pero lo cierto es que él eligió ese medio como el más adecuado a su temperamento e intereses. Por un lado, Dick era un escritor compulsivo (como lo prueban las miles de páginas de su Exégesis, el diario que llevó durante los últimos ocho años de su vida, intentando explicarse una experiencia mística alcanzada o padecida el 3 de febrero de 1974). Por el otro lado, tomaba demasiadas drogas. Ultimo y principal, tenía demasiadas ideas. Borges también, pero como era mucho mejor escritor, descubrió –o creó– un vehículo adecuado para su inventiva: el cuento-resumen, el cuento que, como el tratamiento cinematográfico, condensa en dos o tres páginas el argumento de una novela. “Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen”, escribió en su prólogo a Ficciones. Dick, en cambio, se propuso escribir esos libros, a razón de tres por año. No es casual que haya terminado, como tantos de sus personajes, friéndose el cerebro.
A lo largo de este texto he insistido, algo machaconamente, en los paralelismos entre la obra de Dick y la de Borges. No soy el primero en hacerlo: nada menos que Ursula K. LeGuin ha visto en él a “un Borges casero y americano”. Dadas todas estas coincidencias, resulta sorprendente considerar que quizá nunca se hayan leído: yo, al menos, no he logrado encontrar ninguna prueba al respecto. El encuentro no era de antemano imposible: Borges era un lector bastante asiduo del género, como lo prueban sus prólogos, entre otros, a las obras de H. P. Lovecraft, Ray Bradbury y Olaf Stapledon; y el norteamericano podría haberse cruzado con los escritos del sudamericano sobre todo a partir de los ‘60, cuando empiezan las traducciones al inglés: William Gibson, uno de los fundadores del ciberpunk y por lo tanto discípulo directo de Dick, describe la experiencia fundante de leer a Borges en su adolescencia como la de quien recibe una instalación de nuevo software en su cerebro. ¿Qué explicación dar, entonces, a tan marcadas coincidencias? Una hipótesis ficcional podría presentar a Dick como la copia imperfecta, en un universo degradado, de la suprema y por momentos inhumana perfección borgeana, un replicante que salió fallado de fábrica y es, por eso, por momentos, más humano. Otra, más histórica, debería recordar que ambos abrevaron en las mismas fuentes: los textos de los gnósticos, aquellos teólogos de los primeros siglos de la cristiandad que entre el Dios omnisciente, omnipotente y bondadoso y esta inexplicablemente fallida creación y criaturas, insertaron una pululación de deidades intermedias, torpes demiurgos o hacedores incompetentes, locos o meramente malignos.
Lo más importante, de todos modos, es que Borges y Dick, cada uno a su manera, exploraron lo que desde hace cuatro siglos se ha vuelto, crecientemente, nuestro tema: el reemplazo del mundo “real” por las representaciones del mundo. Desde el barroco en adelante, una serie de artistas y escritores tomaron conciencia de esta división entre el mundo y sus representaciones: entre las cosas y las palabras, entre el modelo y el cuadro, el objeto y su reflejo en un espejo, la vigilia y los sueños, el mundo y el teatro, la locura y la cordura, la percepción y las memorias que de ellas guardamos. Cervantes, Calderón y Velásquez, por mencionar sólo a los más prominentes, se hicieron cargo de explorar las discrepancias cada vez más notorias entre los dos órdenes, y al explorarlas, ahondarlas, y multiplicar sus paradojas. Fue Borges el encargado de trasladar este repertorio de figuras a nuestro tiempo y continente, manteniéndolo básicamente inalterado; y fueron Bioy Casares y Cortázar quienes cruzaron el límite hacia la ciencia ficción, explorando algunas de las paradojas inherentes a los nuevos modos de reproducción mecánica (la fotografía, en ambos; la reproducción total de todas las percepciones en La invención de Morel). Pero si alguien exploró sistemáticamente todas las opciones que las nuevas tecnologías ofrecían, tanto las efectivamente realizadas (cine, computación, robótica) como las todavía imaginarias (implantes de memoria, biónica), ése fue Philip Dick. Adecuadamente, entonces, fue una de estas tecnologías, el cine, y no el viejo medio del papel y la tinta, que hizo de sus imaginaciones un engranaje fundamental de la nueva maquinaria del mundo.
Como Leibniz (que luego se desdijo) y Blanqui en sus respectivas filosofías; como Borges y Bioy Casares en sus ficciones, Dick creía en la existencia simultánea de numerosos mundos posibles, de múltiples realidades “convergentes, divergentes y paralelas”. Sin llegar a los extremos del preceptor Pangloss, versión volteriana de Leibniz, que quería convencernos de que habitamos en “el mejor de los mundos posibles”, Dick era moderadamente optimista, como se desprende de una frase suya que se ha convertido en título de una colección de sus escritos: Si este mundo te parece malo, deberías ver algunos de los otros.
Etiquetas: Literarias
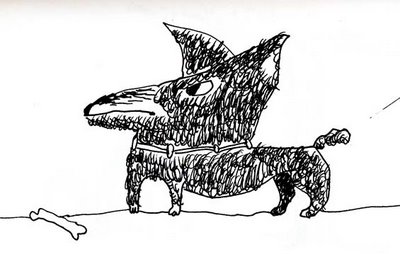


2 Comentarios:
Qué tipo bocho. Dick, entre otras cosas, predijo los fotologs, los blogs, el café instantáneo y el jabón en polvo inteligente.
Bueh, le falto el café instantáneo inteligente, no... :)
Publicar un comentario
<< Home