Irán, perseguido por su pasado x Robert Fisk

Todas las revoluciones, supongo, tienen un símbolo. En El Jardín de los Cerezos de Chejov, es el sonido de las cadenas que se golpean, como el de un balde en una mina. En Francia fueron los “sans culottes”. Quizás en Irán fue el descubrimiento que un colega mío estadounidense hizo cuando se aventuró a la frontera iraní-soviética. Descubrió que uno de los viejos puestos de escuchas estadounidenses estaba todavía operando, con cansados iraníes revolucionarios aún mirando con desgano las brillantes escenas, rastreando aviones dentro del espacio soviético. ¿Por qué estaban todavía operando estas bases de Estados Unidos? El problema era simple: los iraníes no sabían cómo apagarlos.
Para mí las revoluciones tienen que tener trenes –recuerdo el gran tren de Strelnikov en Dr. Zhivago– y los enormes trenes postrevolucionarios de Irán, con 20 o 39 vagones y las ventanas destrozadas que salían de Teherán, llevándome en viajes por el país. Llegamos a la estación Qom para encontrar una multitud en camino a un juzgado revolucionario, donde un joven oficial del ejército del sha estaba luchando por su vida, acusado de matar a manifestantes anti sha. Todavía recuerdo su nombre –Rustoni– y a su hermano llorando, rogándome para que interviniera. ¿Qué podía hacer yo? La multitud le aullaba, la misma muchedumbre, supongo, que se burlaba de los aristócratas en París cuando se enfrentaban a la guillotina.
No había mucha misericordia en la revolución iraní: lo único que hacían los juzgados era sentenciar a muerte. Pero tampoco hubo mucha misericordia antes de la revolución, cuando la guardia imperial del sha, la Javidan, o “inmortales” masacraban a las multitudes. Recuerdo otra corte en Teherán, donde un hombre le gritaba a un torturador del conocido servicio de seguridad Savak: “Mataste a mi hija. Le quemaron todo el cuerpo hasta que quedó paralizada. La asaron”. Y el torturador miró al desolado hombre y dijo: “Tu hija se colgó a los siete meses de estar en la cárcel”.
Los asesinos tenían pocos secretos para nosotros –su amigable relación, por ejemplo, con los agentes británicos y su contraparte Savak–. Era fácil escuchar la maldad. En realidad, había una máscara que se podía comprar por unos pocos riyales, una versión grotesca del rostro del sha con cuernos. En el momento que me la puse, una multitud de iraníes comenzaron a gritarme. Así que me la saqué.
Es fácil olvidar que el show más largo en la ciudad no eran los juicios y su brutal resultado –los hombres condenados aparecían en las primeras páginas al día siguiente en sus momentos finales– sino la toma de la embajada de Estados Unidos por los “Estudiantes que seguían la Línea del Imán”. Lo destruyó a Jimmy Carter, todos sus 444 días, y es notable, al mirar hacia atrás, ver cómo Carter, el sabio viejo pacifista de Medio Oriente hoy, simplemente no comprendía lo que había sucedido en Irán. ¿Cómo pudo aceptar al sha en Estados Unidos el catalizador para el saqueo de la embajada? Fue Henry Kissinger, por supuesto, siempre la eminencia gris.
Los estudiantes se pasaron años pegando la destruida información diplomática de EE.UU. e incriminando a los funcionarios iraníes pasados y presentes por sus contactos con la CIA. Conducidos por una mujer, otros equipos trabajaron como tejedores de alfombras, volviendo a la vida todo el corrupto imperio del Rey de Reyes. Anduve por sus bibliotecas; volúmenes encuadernados de Voltaire, Verlaine, Flaubert, Plutarco, Goebbels, Shakespeare, Charles de Gaulle, Churchill y Coleridge. Mi Pueblo de Abba Eban estaba dedicado por el autor a “Su Majestad Imperial, el Sha de Shas”.
Lo grandioso le sentaba bien. Montó un lastimoso rodeo en Persépolis para honrar a sus antepasados –la dinastía Pahlevi fue introducida en realidad como un proyecto colonial británico– al que asistió la gran y la buena princesa Ana. Hasta encontré el baño del sha, con sus canillas de oro, lo que indignaba a los millones de pobres en una nación que el mismo ayatola Ruholá Jomeini describió como una “pocilga”.
Y sí, por supuesto, era a ese otro hombre al que mirábamos. Cuando hablaba, el ayatola solía mirar hacia una pequeña emanación de luz en el suelo, como si representara algo sagrado. No Robespierre, no Trotsky. Esto era un asunto serio, la primera revolución islámica de nuestro tiempo, en la que el líder se proclamaba a sí mismo líder supremo y árbitro de todas las preocupaciones de la revolución. Mientras él permanecía igual, la revolución que él creo continuó hasta convertirse en una extraña criatura, brutal e ingenua a la vez, provocativa y peligrosa. Cuando fue invadida por nuestro buen amigo Saddam Hussein, envió a cientos de miles de sus hombres jóvenes a la muerte.
Una marea carmesí desbordaba la fuente en el gran cementerio de Behesht Zahra –cerca de donde yace el mismo gran hombre– y adonde más tarde veríamos venir cadáveres de a cientos. Creo que la guerra de ocho años entre Irán e Irak fue la prueba final de la revolución. Irán no se cayó a pedazos, como esperaba Estados Unidos, sino que entró en una suerte de estancamiento, un tipo de infantilismo del que nunca despertó. Era un gobierno para y por los muertos. Irán se había convertido en una necrocracia.
Hubo muchos que vieron lo que sucedía. El ayatola Talghani, por ejemplo, era muy crítico de la autoteocracia de Jomeini, sosteniendo que hasta los socialistas habían tenido mártires en la revolución, que ellos también deberían ser adoptados por los hijos de la revolución. Pero no debía ser. Cuando Mahammad Jatami, un hombre civil genuinamente bueno, trató de cambiar el legado del ahora muerto Jomeini, fue derrotado porque no dejaba que sus partidarios murieran en las calles de Teherán. De manera que esta semana es su sucesor, Mahmud Ahmadinejad, con su amor por todas las cosas nucleares –o quizá no, ya lo veremos– el que representa a esta gran nación, un niño más que un titán aferrado al poder, hablando sin cesar en “conferencias” del Holocausto y hablando de trivialidades con niños.
La verdadera prueba para Irán, por supuesto, es cómo sale a flote de este fantasmal germen. No es que los sacerdotes sean tontos –ése fue el error que cometió Carter– sino que para dirigir una nación moderna y poderosa se necesita más que un título en jurisprudencia islámica. En relaciones exteriores es donde siempre fracasó la revolución iraní. Permanentemente subestimó –o sobreestimó– a sus enemigos, aunque la fortuna le ha sonreído. Los mulás iraníes odiaron tanto al “Talibán Negro” como al malvado Saddam y los estadounidenses vinieron y destruyeron a ambos enemigos.
¿Y la revolución ganó? Hasta un cierto punto. Pudo haber fracasado en los primeros tiempos, cuando las cortes de Jomeini le temían a un contragolpe, que era el porqué de todos esos escuadrones de fusilamiento. No habían olvidado cómo la CIA y el MI6 destruyeron al gobierno de Mohammed Mossadeg democráticamente elegido en un golpe en 1953. Operación Ajax, la llamaban los estadounidenses (los británicos eligieron la más prosaica Operación Bota), y yo conocí a los británicos que la montaron. Christophen Montague Woodhouse era un gentil erudito griego, y un luchador implacable de guerrillas bajo la ocupación alemana de Grecia. Más de 40 años después recuerda sus propios sentimientos de culpa. “A veces me han dicho que fui responsable de abrirle las puertas al ayatola –por Jomeini– y los otros”, dice. “Pero es bastante notable que un cuarto de siglo pasó entre la Operación Bota y la caída del sha. Al final, fue Jomeini quien salió en lo alto. Supongo que se podría haber aprovechado mejor el tiempo pasado.”
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.
Etiquetas: Internacionales
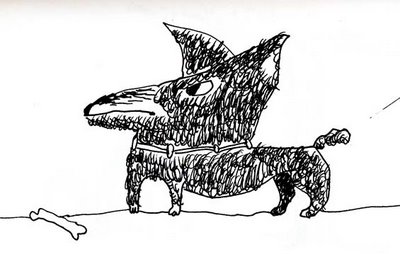


0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home