+ Ballard +

El ataque al Petrel
Una pradera de flores de papel flotaba en la marea; se amontonaban en torno de los pilares manchados de petróleo del muelle y los adornaban con gorgueras de vivos colores. Pocos minutos antes del alba Jim miraba por la ventana de su dormitorio del Palace Hotel. Vestía el uniforme de la escuela y se disponía a dedicar una hora al repaso antes del desayuno. Pero, como siempre, le era difícil apartar la vista de la zona portuaria de Shanghai. El olor de las cabezas de pescado y el queso de soja fritos en aceite de cacahuete ya se elevaba de las sartenes de las vendedoras, delante del hotel. Juncos manchados de tung con ojos pintados en la proa bogaban más allá de las barcazas del opio fondeadas en la costa del Pootung. Había miles de sampanes y barcas amarrados a lo largo del Bund, una ciudad de cabañas flotantes todavía oculta en la penumbra. Pero entre las chimeneas de las fábricas de Pootung las primeras luces del día empezaban a difundirse a través del río, recortando el perfil rectangular del USS Wake y el HMS Petrel. Las dos cañoneras, la americana y la inglesa, estaban ancladas en mitad de la corriente, frente a las casas de banca y a los hoteles del Bund. Jim vio una lancha a motor que llevaba a dos oficiales británicos de regreso al Petrel después de las fiestas en tierra. Jim había conocido al capitán del Petrel, el capitán Polkinhorn, en el Shanghai Country Club, y sabía cuáles eran todos los barcos de guerra del río. Aun a esa pálida luz advirtió que el monitor italiano Emilio Carlotta, provocativamente amarrado junto a los dos jardines públicos del Bund, frente al Consulado británico, había levado anclas durante la noche. Ahora ocupaba su lugar una cañonera japonesa, un buque chato y castigado por la guerra, con los cañones sucios y austeros dibujos de camuflaje en la chimenea y la obra muerta. En las troneras del ancla, a ambos lados de la proa, rezumaba la herrumbre. Los postigos de acero estaban todavía cerrados sobre las ventanas del puente, y el blindaje de los cañones de proa y popa estaba protegido con sacos de arena. Mientras miraba esa nave poderosa, Jim se preguntó si habría sido dañada mientras patrullaba los recodos del Yangtsé. En el puente se movían marinos y oficiales, y una linterna de señales envió un centelleante mensaje a través del río.
Tres kilómetros río arriba, más allá de la base de aviación naval de Nantao, había una barrera de cargueros que los chinos habían echado a pique en 1937, intentando bloquear el río. El sol brillaba a través de los agujeros de los mástiles y chimeneas de metal, y la marea bañaba las cubiertas e inundaba los camarotes. Cuando regresaba en la lancha de la empresa, después de visitar la hilandería de su padre, Jim siempre deseaba subir a bordo de los buques de carga y explorar las cabinas ahogadas, un mundo de viajes olvidados en cavernas de herrumbre.
Miró la cañonera japonesa amarrada junto a los jardines. La linterna de señales brillaba insistentemente en el puente. ¿Acaso esa fatigada plataforma para cañones estaba a punto de hundirse sobre sus propias anclas? Aunque Jim sentía profundo respeto por los japoneses, los ingleses de Shanghai siempre menospreciaban sus barcos. El crucero Idzumo, amarrado un kilómetro aguas abajo ante el Consulado japonés, en Hongkew, parecía mucho más imponente que el Wake y el Petrel. En realdad, el Idzumo, nave insignia de la flota japonesa de la China, había sido construido en Inglaterra para servir en la Royal Navy antes de que lo vendieran a los japoneses durante la guerra ruso-japonesa de 1905.
La luz avanzó por el río y tocó las flores de papel que cubrían el lomo del agua como guirnaldas olvidadas por los admiradores de aquellos marinos. Todas las noches, en Shanghai, los chinos demasiado pobres para pagar el entierro de sus parientes lanzaban los cuerpos desde los muelles funerarios de Nantao, adornando los ataúdes con flores de papel. Arrastradas por la marea, retornaban con la siguiente a la zona portuaria de Shanghai junto con todos los demás desechos abandonados por la ciudad. Las praderas de flores de papel derivaban en la corriente y se agrupaban en minúsculos jardines flotantes alrededor de los ancianos, las jóvenes madres y los niños pequeños cuyos cuerpos hinchados parecían alimentados durante la noche por el paciente Yangtsé.
A Jim le disgustaba esa regata de cadáveres. A la luz del sol que se elevaba en el cielo, los pétalos de papel parecían los rollos de vísceras esparcidas alrededor de las víctimas de bombas terroristas en la Calle Nankín. Volvió los ojos hacia la cañonera japonesa. Habían bajado una lancha que se dirigía a través del río hacia el USS Wake. Una docena de infantes de marina japoneses sentados frente a frente, con los rifles verticales como remos. Dos oficiales de pie a proa, en su uniforme formal completo, uno de ellos con un megáfono en las manos enguantadas.
Asombrado de que hicieran una visita ceremonial tan temprano, Jim trepó al antepecho de la ventana y se apretó contra el cristal. Otros dos botes, cada uno con cincuenta infantes de marina, venían desde el Idzumo. Las tres embarcaciones se encontraron en el centro del río y detuvieron sus motores. Flotaban entre las flores de papel y los cajones abandonados. Un junco a motor pasó junto a ellos; las jaulas de bambú de la cubierta estaban llenas de perros que ladraban, en camino al mercado de carne de Hongkew. Un coolie desnudo timoneaba, bebiendo una botella de cerveza. No hizo intento alguno de alterar el rumbo cuando las olas que levantaba bañaron la lancha de la cañonera. Pasando por alto el remojón, el oficial japonés llamó al Wake por el megáfono. Riendo para sus adentros, Jim tamborileó con las palmas sobre el cristal. No había ningún oficial americano a bordo, como sabía todo el mundo en Shanghai. Todos debían de estar roncando en sus habitaciones del Park Hotel. Un soñoliento marinero chino con una chaqueta y pantalones cortos emergió del castillo de proa. Movió la cabeza mientras la embarcación japonesa se acercaba, y se puso a pulir la regala de bronce mientras los infantes de marina subían por la planchada y se movían rápidamente hacia la cubierta. Con las bayonetas caladas en los rifles, recorrieron el buque de extremo a extremo, buscando a algún miembro americano de la tripulación. Seguida por uno de los dos botes, la lancha a motor se acercó al HMS Petrel. Hubo un conciso diálogo con el joven oficial inglés del puente, que despidió a los japoneses con el mismo desinterés que Jim había visto en sus padres mientras se negaban a comprar cabezas de Java y elefantes tallados a los vendedores de las piraguas que rodeaban el barco en el puerto de Singapur.
¿Acaso los japoneses trataban de vender algo a los ingleses y americanos? Jim sabía que perdían el tiempo. De pie contra la ventana, con los brazos abiertos, intentó recordar las señales de semáforo que había aprendido de tan mala gana en los Exploradores. El oficial japonés de la lancha hacía señales con una linterna a la cañonera amarrada junto a los jardines. Mientras la luz se tambaleaba sobre el agua, Jim advirtió que cientos de chinos pasaban a la carrera por delante del Consulado británico. Nubes de humo y vapor brotaban de la chimenea de la cañonera, como si la nave estuviera a punto de estallar. El cilindro del cañón delantero estalló en un relámpago que abrasó el puente y la cubierta. A seiscientos metros de distancia la granada explotó contra la obra muerta del Petrel. La onda de presión del cañonazo sacudió los hoteles del Bund y el pesado cristal de la ventana golpeó a Jim en la nariz. Cuando la cañonera disparó una segunda granada desde la torre trasera, Jim saltó a la cama y se echó a llorar; luego se dominó y se agazapó detrás de la cabecera de caoba.
Desde el muelle, junto al Consulado japonés, el crucero Idzumo también abrió fuego. Los cañones relampaguearon a través del humo que surgía de las tres chimeneas y se enroscaba sobre el agua como una negra boa de plumas. El Petrel ya estaba oculto por una cortina de vapor; unos fuegos violentos se reflejaban debajo del agua. Dos aviones japoneses de caza pasaron a lo largo del Bund, a tan baja altura que Jim pudo ver a los pilotos en las cabinas. Una multitud de chinos se dispersaba a lo largo de las vías del tranvía, parte hacia el muelle, parte a refugiarse en las escaleras de los hoteles.
—Jamie! ¿Qué haces? —Todavía en pijama, el padre irrumpió descalzo en el dormitorio. Miró con incertidumbre los muebles, como si no pudiera reconocer esa habitación de su propia suite—. Jamie, ¡apártate de la ventana! Vístete y haz lo que tu madre te diga. Nos vamos en tres minutos.
No parecía advertir que Jim llevaba el uniforme de la escuela. Mientras ambos se protegían los ojos de los cañonazos lanzados a bocajarro, hubo una inmensa explosión en el centro del río. Como cohetes en una exhibición de fuegos de artificio, trozos ardientes del Petrel se elevaron en el aire y salpicaron el agua. Jim se sintió atontado por el ruido y el humo. La gente corría en los pasillos del hotel, una anciana inglesa gritaba ante el pozo del ascensor. Jim se sentó en la cama y miró la plataforma ardiente que se hundía en el río. Cada pocos segundos emitía un firme destello luminoso. Los marinos británicos del Petrel estaban combatiendo. Habían dispuesto uno de los cañones y devolvían el fuego del Idzumo. Pero Jim los miraba sombríamente. Comprendía que probablemente él mismo había comenzado la guerra con aquellas confusas señales de semáforo desde la ventana, que los oficiales japoneses de la lancha a motor habían comprendido mal. Ahora sabía que hubiera tenido que quedarse en los Exploradores. ¿Quizá el reverendo Matthews lo castigaría con el bastón delante de toda la escuela por espía?
—¡Jamie! ¡Échate al suelo! —La madre estaba de rodillas en la puerta. En una pausa, entre las salvas de granadas, lo arrancó de la vibrante ventana y lo sostuvo junto a la alfombra.
—¿Iré a la escuela? —preguntó Jim—. Hoy es el examen de Escrituras.
—No, Jamie. Hoy no habrá clases en la escuela. Veremos si Yang puede llevarnos a casa.
Jim estaba impresionado por la serenidad de su madre. Decidió no decirle que él había iniciado la guerra. Apenas se vistieron, salieron del hotel. Gran cantidad de huéspedes europeos y americanos rodeaban los ascensores. Negándose a descender por las escaleras, golpeaban las rejas metálicas y gritaban por el hueco. Llevaban maletas y tenían puestos sombreros y abrigos, como si hubieran resuelto partir en el próximo vapor a Hong Kong. La madre de Jim se unió a ellos, pero el padre la tomó del brazo y la condujo hacia la escalera.
Con las rodillas doloridas por el esfuerzo, Jim llegó a la entrada antes que ellos. Había pasajeros de los pisos inferiores, personal chino de cocina y empleados rusos blancos agazapados detrás de los sillones de cuero y de los tiestos con palmeras, pero el padre de Jim pasó de largo hasta la puerta giratoria.
El cañoneo había terminado. Grupos de chinos corrían por el Bund entre los tranvías y los coches detenidos: viejas amas cojeando con sus pantalones negros, coolies que tiraban de rickshaws vacíos, mendigos y marinos de los sampanes, camareros uniformados de los hoteles. Un manto de humo gris, tan grande como una ciudad oculta entre la niebla, atravesaba el río. De ella emergían los mástiles del Idzumo y el Wake. Nubes de hollín incandescentes brotaban todavía de la chimenea de la cañonera japonesa, junto a los jardines públicos.
El Petrel se hundía en su puesto. Del centro y la popa brotaba vapor; Jim vio una cola de marineros que aguardaba en la proa el momento de bajar a la lancha del buque. Un tanque japones avanzó por el Bund, arrancando chispas de los rieles tranvía con sus orugas. Giró sacudiéndose en torno de un tranvía abandonado y aplastó un rickshaw contra un poste de telégrafo. Una rueda alabeada desprendida del rickshaw dio unas volteretas por la calzada, al paso del oficial japonés que conducía las tropas de asalto, esgrimiendo la espada como para impulsar la rueda. Dos cazas rugieron a lo largo del puerto, arrancando los toldos de bambú de los sampanes y revelando a cientos de chinos agazapados. Un batallón de infantes de marina japoneses avanzó por el Bund; parecía un ejército de opereta entre los árboles ornamentales de los jardines públicos. Un pelotón con la bayoneta calada corrió escaleras arriba del Consulado británico, encabezado por un oficial con una pistola Máuser.
—Allí está el coche... ¡Tenemos que correr! —Aferrando con cada mano a Jim y a su madre, el padre los arrastró hacia la calle. Inmediatamente un coolie que corría derribó a Jim. Permaneció atontado entre los pies que pasaban, esperando que el chino de pecho descubierto volviese para disculparse. Luego se incorporó, se sacudió el polvo de la gorra y la chaqueta y siguió a sus padres hasta el coche detenido ante el Shanghai Club. Un grupo de chinas exhaustas, sentadas en la escalinata, revisaban los bolsos de mano, sofocadas por el vaho del petróleo que escapaba del casco escorado del Petrel y flotaba sobre el río.
Cuando el coche avanzó por el Bund, el tanque japonés había llegado ya al Palace Hotel, entre el personal que huía, los recaderos chinos con uniformes americanos galoneados, los camareros de túnicas blancas, y los huéspedes europeos con sombreros y maletas. Dos motociclistas japoneses, acompañados por un soldado armado en el sidecar camuflado, se adelantaron al tanque. De pie sobre los pedales intentaban abrirse paso entre los rickshaws y taxis triciclos, carros de caballos y bandas de coolies que se tambaleaban bajo el peso de los yugos cargados de fardos de algodón que llevaban al hombro.
Etiquetas: Literarias
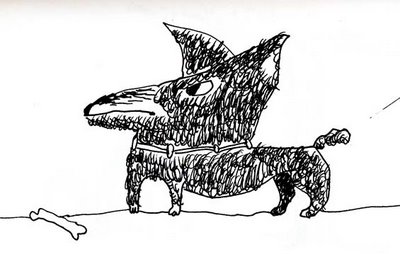


0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home