+ Ballard

Apenas llegaron a la casa de la Avenida Amherst corrió escaleras arriba a cambiarse. A Jim le gustaban las chinelas persas, la camisa de seda bordada y los pantalones de pana azul con que parecía un extra de El ladrón de Bagdad; estaba ansioso por ir a la fiesta del doctor Lockwood. Soportaría equilibristas y noticiarios y luego acudiría a la cita secreta a que los rumores de guerra le habían impedido asistir durante tantos meses.
Como un aguinaldo inesperado, el domingo era el día libre de Vera, que iría a visitar a sus padres en el gueto de Hongkew. Esa muchacha aburrida, apenas más que una niña, seguía habitualmente a Jim a todas partes como un perro guardián. Una vez que Yang lo trajera de vuelta a la casa —sus padres se quedarían a cenar con los Lockwood— él podría vagar a su antojo por la casa vacía. Estarían allí los nueve criados chinos, que para la mente de Jim y de los demás niños ingleses eran tan ciegos y pasivos como los muebles. Terminaría de barnizar el aeromodelo de madera de balsa, y completaría otro capítulo del manual titulado «Cómo jugar al bridge» que estaba escribiendo en un cuaderno escolar. Después de años de ver a su madre jugando partidas de bridge y de tratar de extraer alguna lógica de expresiones como «un diamante», «paso», «tres sin triunfos», «doble», «redoble», había logrado que ella le enseñara las reglas e incluso había llegado a dominar las convenciones, un código dentro de un código que intrigaba permanentemente a Jim. Con la ayuda de un manual de Ely Culberston, estaba a punto de embarcarse en el capítulo más difícil, el de las apuestas psíquicas, y todo sin haber jugado aún la primera mano.
Sin embargo, si la tarea se le presentaba como demasiado agotadora, partiría a recorrer en bicicleta la Concesión Francesa, llevando el rifle de aire comprimido por si encontraba a la pandilla de franceses de doce años que merodeaban por la Avenida Foch. Cuando regresara a casa sería la hora de la serie radiofónica de Flash Gordon de la estación XMHA, a la que seguía un programa de discos al que él y sus amigos hacían peticiones telefónicas con sus últimos seudónimos «Batman», «Buck Rogers» y «Ace» (el de Jim). Le gustaba que el locutor los leyera aunque esto siempre confundía a Jim.
Mientras le arrojaba la sotana al ama y se vestía con el traje de fiesta, descubrió que todo eso estaba amenazado. Con la mente trastornada por los rumores de guerra, Vera había decidido no visitar a sus padres.
—Irás a la fiesta, James —informó Vera mientras le abotonaba la camisa de seda—. Y yo telefonearé a mis padres y hablaré con ellos.
—Pero Vera..., ellos quieren verte. Lo sé. Tienes que pensar en ellos, Vera... —Confundido, Jim vaciló. Su madre le había dicho que fuera amable con Vera, y que no la fastidiara, como había hecho con la gobernanta anterior, una taciturna rusa blanca que lo había aterrorizado, mientras convalecía de sarampión, cuando le había dicho que podía oír la voz de Dios en la Avenida Amherst, advirtiendo a los padres de Jim que cambiaran de conducta. Poco después Jim había impresionado a sus compañeros de escuela anunciando que era ateo. En cambio, Vera Frank era una muchacha tranquila que nunca sonreía y que encontraba raros a Jim y a sus padres, tan raros como la misma Shanghai, esa ciudad hostil y violenta a un mundo de distancia de Cracovia. Vera había huido de la Europa de Hitler en uno de los últimos barcos y vivía ahora con miles de refugiados judíos en Hongkew, un siniestro barrio de casas de alquiler y tristes edificios de apartamentos, más allá de la zona portuaria de Shanghai. Para asombro de Jim, Herr Frank y la madre de Vera vivían en una sola habitación.
—Vera, ¿dónde viven tus padres? —Jim sabía la respuesta, pero había decidido arriesgar un ardid—. ¿Viven en una casa?
—En una habitación, James.
—¡Una habitación! —Para Jim esto era inconcebible, mucho más curioso que cualquier incidente de las historietas de Superman o Batman—. ¿Cómo es de grande la habitación? ¿Como mi dormitorio?
—Como tu cuarto de vestir. James, algunas personas son menos afortunadas que tú.
Fascinado, Jim cerró la puerta del cuarto de vestir y se puso los pantalones de pana. Miró la pequeña habitación. Era tan difícil comprender cómo podían sobrevivir dos personas en un espacio tan pequeño como llegar a dominar las convenciones del bridge. Tal vez había alguna llave sencilla para resolver el problema; ¿tendría entonces tema para otro libro?
Por fortuna, el orgullo impulsó a Vera a morder el anzuelo. Cuando ella partió a ver a sus padres, iniciando la larga caminata hasta la terminal del tranvía de la Avenida Joffre, Jim meditaba todavía en el misterio de esa extraordinaria habitación. Decidió comentar el asunto con sus padres, pero ellos estaban, como de costumbre, demasiado angustiados por las noticias de la guerra para advertir siquiera la presencia de Jim. Vestidos para la fiesta, estaban en el estudio del padre, escuchando los noticiarios de Inglaterra en onda corta. El padre estaba de rodillas junto a la radio vestido con traje de pirata, un parche de cuero sobre la frente y unas gafas de hipermétrope, como un bucanero erudito. Miraba el dial amarillo incrustado como un diente de oro en el rostro de caoba del aparato. Trazaba sobre el mapa de Rusia desplegado en la alfombra la nueva línea de defensa a que se había retirado el Ejército Rojo. La contemplaba con desánimo, tan perplejo ante la vastedad de Rusia como lo había estado por la diminuta habitación de los Frank.
—Hitler estará en Moscú para Navidad. Los alemanes continúan avanzando.
La madre estaba vestida de pierrot junto a la ventana, mirando el acerado cielo de diciembre. Una cometa fúnebre de larga cola ondulaba a lo largo de la calle; la cabeza asentía mientras dedicaba una sonrisa feroz a las casas de los europeos.
—Debe de estar nevando en Moscú. Quizá la temperatura los detenga...
—¿Una vez por siglo? Incluso eso podría ser pedir demasiado. Churchill tiene que conseguir que los americanos entren en la guerra.
—Papá, ¿quién es el general Invierno?
El padre alzó la vista mientras Jim esperaba en el vano de la puerta; el ama traía el rifle de aire comprimido como si fuera el asistente de ese voluntario de infantería de pana azul, listo para apoyar el esfuerzo de guerra ruso.
—El rifle de municiones no, Jamie. Hoy no. Lleva en cambio tu avión.
—¡No lo toques, ama! ¡Te mataré!
—Jamie!
El padre se apartó de la radio, dispuesto a darle un golpe. Jim permaneció tranquilamente junto a la madre, esperando a ver qué ocurría. Aunque le encantaba pasear en bicicleta por Shanghai, en casa Jim siempre estaba cerca de su madre, una mujer suave e inteligente cuyas finalidades principales en la vida eran, según Jim, asistir a fiestas y ayudarle en las lecciones de latín. Cuando ella salía, Jim pasaba muchas horas agradables en el dormitorio materno, mezclando todos los perfumes y hojeando ociosamente los álbumes de fotografías de antes que ella se casase, fotogramas de una película encantada en que ella desempeñaba el papel de hermana mayor de Jim.
—¡Jamie! Nunca digas eso... No matarás al ama ni a nadie. El padre abrió los puños y Jim comprendió qué cansado estaba. A Jim le parecía con frecuencia que su padre trataba de mantenerse demasiado sereno, abrumado por las amenazas de los sindicatos comunistas a su empresa, por el trabajo en la Asociación de Residentes Británicos y por sus temores acerca de Jim y de la madre. Cuando escuchaba las noticias de la guerra parecía casi aturdido. Entre él y sus padres había brotado un intenso afecto que Jim nunca había observado antes. El padre podía enojarse y al mismo tiempo se interesaba vivamente por los más triviales pormenores de la vida de Jim, como si pensara que ayudar a su hijo a construir el modelo de un avión fuera más importante que la guerra. Por primera vez no prestaba atención a las tareas escolares de Jim. Le daba toda clase de informaciones curiosas, sobre la química de las tinturas modernas, sobre el plan de asistencia social para los obreros chinos de la hilandería, sobre la escuela y la universidad de Inglaterra a que asistiría Jim después de la guerra, donde, si Jim quería, podría estudiar medicina. Eran elementos de una adolescencia que, su padre parecía creer, no ocurriría jamás.
Sensatamente, Jim decidió no provocar a su padre, ni mencionar la misteriosa habitación del gueto de Hongkew, los problemas de las apuestas psíquicas y la ausencia de la banda de sonido en su cabeza. No volvería a amenazar al ama. Iban a una fiesta, y él trataría de alentar a su padre y de pensar alguna manera de detener a los alemanes ante las puertas de Moscú.
Recordando la nieve artificial de los estudios cinematográficos de Shanghai que Yang había descrito, Jim ocupó su sitio en el Packard. Le alegró ver que la Avenida Amherst estaba llena de coches de europeos que iban a sus fiestas de Navidad. En todos los suburbios de los occidentales la gente vestía ropas de disfraz, como si Shanghai se hubiese convertido en una ciudad de payasos.
Etiquetas: Libros
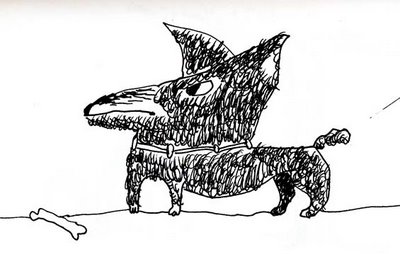


0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home