Volviendo a las fuentes
Este blog es fan de Ballard y en un principio publiqué muchas cosas de él. Ahora continúo, así sin más ni más. ¿O qué? (si pisan la etiqueta libroa seguro encuentran lo anterior)

La víspera de Pearl Harbor
Las guerras llegaron temprano a Shanghai, alcanzándose unas a otras como las mareas que corrían Yangtsé arriba y devolvían a esta ciudad estridente todos los ataúdes lanzados a las aguas desde los muelles funerarios del Chinese Bund.
Jim había empezado a soñar con guerras. Por la noche las mismas películas mudas parecían parpadear en la pared del dormitorio de la Avenida Amherst y le transformaban la mente dormida en un cine de noticiarios vacíos. Durante el invierno de 1941 todo el mundo pasaba en Shanghai películas de guerra. Fragmentos de sueños seguían a Jim por la ciudad; en la entrada de hoteles y tiendas las imágenes de Tobruk y de Dunkerque, de Barbarossa y del saqueo de Nankín, le brotaban de la mente atiborrada.
Para desesperación de Jim, incluso el deán de la catedral de Shanghai había conseguido un antiguo proyector. Después del servicio matutino del domingo 7 de diciembre, víspera del ataque japonés a Pearl Harbor, retuvieron a los chicos del coro antes de que pudieran marcharse y los llevaron en fila a la cripta. Todavía con las sotanas puestas, se sentaron en una hilera de sillas de playa requisadas al Shanghai Yacht Club y miraron un La marcha del tiempo del año anterior.
Pensando en sus turbulentos sueños, y confundido por la falta de banda de sonido, Jim se tironeó el cuello plisado. El órgano resonaba como un dolor de cabeza en el techo de cemento y la pantalla temblaba con las imágenes familiares de batallas de tanques y peleas aéreas. Jim estaba ansioso por prepararse para la fiesta de disfraces de Navidad que daba esa tarde el doctor Lockwood, el vicepresidente de la Asociación de Residentes Británicos. Habría un paseo a través de las líneas japonesas a Hungjao, y luego equilibristas chinos, fuegos de artificio y aún más noticiarios; pero Jim tenía razones personales para querer ir a la fiesta del doctor Lockwood.
Fuera de la sacristía los chóferes chinos aguardaban discutiendo junto a los Packards y los Buicks. Aburrido por la película, que había visto una docena de veces, Jim escuchaba a Yang, el chófer de su padre, que fastidiaba al sacristán australiano. Ver los noticiarios se había convertido en una obligación patriótica para todo británico en tierras extrañas, como las loterías para la recolección de fondos en el Country Club. Los bailes y fiestas al aire libre, las incontables botellas de scotch consumidas en pro del esfuerzo de guerra (como a todos los niños, a Jim le intrigaba el alcohol, aunque vagamente lo desaprobaba), produjeron pronto dinero suficiente para comprar un Spitfire... Probablemente, especulaba Jim, uno de aquellos que habían sido derribados en el primer vuelo, con el piloto desvanecido por los vahos del Johnny Walker.
Habitualmente Jim devoraba los noticiarios, parte del esfuerzo de propaganda montado por la Embajada británica para contrarrestar las películas de guerra alemanas e italianas que se exhibían en los cines y en los clubes del Eje, en Shanghai. A veces los noticiarios Pathe ingleses daban a Jim la impresión de que, a pesar de la ininterrumpida serie de derrotas, el pueblo inglés disfrutaba profundamente de la guerra. Las películas de La marcha del tiempo eran más sombrías, de un modo que atraía a Jim. Sofocado en la ajustada sotana, vio caer a un Hurricane en llamas de un cielo de bombarderos Dornier al paisaje de un libro infantil, esas praderas inglesas que él no había conocido. El Graf Spee se hundía en el Río de la Plata, un río tan melancólico como el Yangtsé; y se elevaban nubes de humo de una destruida ciudad de Europa oriental, ese planeta negro del que Vera Frank, su ama de diecisiete años, había huido en un barco de refugiados, seis meses antes.
Jim se alegró cuando terminó el noticiario. Él y sus compañeros de coro caminaron vacilantes hacia sus chóferes. Su amigo más íntimo, Patrick Maxted, había partido de Shanghai con su madre hacia la seguridad de la fortaleza británica de Singapur, y Jim sentía que debía ver las películas por Patrick, e incluso por las mujeres de Rusia Blanca que vendían sus joyas en la escalinata de la catedral, y por los mendigos chinos que descansaban entre las tumbas.
La voz del comentarista le retumbaba todavía en la cabeza mientras regresaba en el Packard paterno por las atestadas calles de Shanghai. Yang, el chófer de charla atropellada, había trabajado como extra en un filme local protagonizado por la actriz Chiang Ching, la futura Madame Mao. A Yang le encantaba impresionar a su pasajero de once años con historias exageradas de trucos y efectos cinematográficos. Pero hoy Yang no hacía caso a Jim, lo desterraba al asiento trasero. Descargaba puñetazos a la poderosa bocina del Packard, se batía en duelo con los agresivos coolies de los rickshaws que se apeñuscaban, intentando expulsar a los coches extranjeros de la Calle del Pozo Burbujeante. Yang bajaba el cristal y azotaba con la fusta a los irreflexivos peatones, a las chicas de los bares que caminaban ociosamente con sus bolsos americanos, a las viejas criadas dobladas bajo los yugos de bambú de que pendían pollos descabezados.
Un camión abierto cargado de verdugos profesionales giró ante ellos, y se encaminó a los estrangulamientos públicos de la Ciudad Vieja. Aprovechando la oportunidad, un chico mendigo descalzo corrió junto al Packard. Golpeaba las puertas con los puños y tendía la palma a Jim, con el grito callejero de todo Shanghai: —¡No mamá! ¡No papá! ¡No whisky y soda!
Yang lo azotó y el chico cayó al suelo, se incorporó entre las ruedas delanteras de un Chrysler que se acercaba y corrió junto al coche.
—No mamá, no papá...
Jim odiaba la fusta, pero le gustaba la bocina del Packard. Por lo menos ahogaba el rugido de los cazas de ocho cañones, el gemido de las sirenas de alarma de Londres y Varsovia. Ya había tenido demasiado de la guerra europea. Jim miró la chillona fachada de la tienda de la Sincere Company, dominada por un inmenso retrato de Chiang Kai Shek exhortando al pueblo chino a sacrificios aún mayores en la lucha contra los japoneses. La suave luz de un tubo defectuoso de neón temblaba sobre la boca blanda del generalísimo, la misma fluctuación que Jim había visto en sueños. Todo Shanghai se convertía en un noticiario que rezumaba desde dentro de su cabeza.
¿El exceso de películas de guerra le había dañado el cerebro? Jim había tratado de hablar con su madre de los sueños, pero como todos los adultos de Shanghai, ese invierno ella estaba demasiado preocupada para escuchar. Quizá tenía sus propias pesadillas. De un modo misterioso, esas confusas imágenes de tanques y bombarderos en picado eran completamente silenciosas, como si la mente dormida intentara separar la guerra verdadera de los ilusorios conflictos inventados por Pathe y Movietone.
Jim no dudaba cuál era la real. La guerra real era todo lo que había visto por sí mismo desde la invasión japonesa de China en 1937, los viejos campos de batalla de Hungjao y Lunghua donde los huesos de los muertos insepultos se elevaban cada primavera hasta la superficie de los arrozales. La guerra real eran los miles de refugiados chinos que morían de cólera entre las sólidas estacadas de Pootung, y las cabezas ensangrentadas de los soldados comunistas clavados en picas a lo largo del Bund. En la guerra de verdad nadie sabía de qué lado estaba, y no había banderas, comentaristas ni vencedores. En guerra de verdad no había enemigos.
Por contraste, el próximo conflicto entre Inglaterra y Japón que todos en Shanghai esperaban que estallase en el verano de 1942, pertenecía al dominio de los rumores. La nave de aprovisionamiento destinada al invasor alemán en el Mar de la China visitaba ahora abiertamente Shanghai y fondeaba en el río donde recibía combustible de una docena de barcazas; muchas de ellas, observaba sardónicamente el padre de Jim, de compañías petroleras americanas. Casi todos los niños y mujeres americanos habían sido evacuados de Shanghai. En la clase de la Cathedral School, Jim estaba rodeado de pupitres vacíos. La mayor parte de sus amigos habían partido con sus madres hacia la seguridad de Hong Kong y Singapur, mientras los padres cerraban las casas y se instalaban en hoteles a lo largo del Bund.
A comienzos de diciembre, cuando se interrumpieron las clases, Jim se unió a su padre en el terrado del edificio de oficinas de la Calle Szechuan y le ayudó a quemar los cajones de archivos que los empleados chinos subían en el ascensor. Un rastro de papeles carbonizados se elevaba a través del Bund y se unía al humo de las impacientes chimeneas de los últimos vapores que saldrían de Shanghai. Los pasajeros se apretujaban en las planchadas; eurasiáticos, chinos y europeos luchaban por subir a bordo con sus líos y maletas, dispuestos a afrontar el peligro de los submarinos alemanes que aguardaban en el estuario del Yangtsé. De los terrados de los edificios de oficinas del distrito financiero se alzaban las llamas, que los oficiales japoneses contemplaban a través de sus prismáticos desde las casamatas de hormigón de Pootung, del otro lado del río. Lo que más inquietaba a Jim no era la furia de los japoneses, sino su paciencia.

La víspera de Pearl Harbor
Las guerras llegaron temprano a Shanghai, alcanzándose unas a otras como las mareas que corrían Yangtsé arriba y devolvían a esta ciudad estridente todos los ataúdes lanzados a las aguas desde los muelles funerarios del Chinese Bund.
Jim había empezado a soñar con guerras. Por la noche las mismas películas mudas parecían parpadear en la pared del dormitorio de la Avenida Amherst y le transformaban la mente dormida en un cine de noticiarios vacíos. Durante el invierno de 1941 todo el mundo pasaba en Shanghai películas de guerra. Fragmentos de sueños seguían a Jim por la ciudad; en la entrada de hoteles y tiendas las imágenes de Tobruk y de Dunkerque, de Barbarossa y del saqueo de Nankín, le brotaban de la mente atiborrada.
Para desesperación de Jim, incluso el deán de la catedral de Shanghai había conseguido un antiguo proyector. Después del servicio matutino del domingo 7 de diciembre, víspera del ataque japonés a Pearl Harbor, retuvieron a los chicos del coro antes de que pudieran marcharse y los llevaron en fila a la cripta. Todavía con las sotanas puestas, se sentaron en una hilera de sillas de playa requisadas al Shanghai Yacht Club y miraron un La marcha del tiempo del año anterior.
Pensando en sus turbulentos sueños, y confundido por la falta de banda de sonido, Jim se tironeó el cuello plisado. El órgano resonaba como un dolor de cabeza en el techo de cemento y la pantalla temblaba con las imágenes familiares de batallas de tanques y peleas aéreas. Jim estaba ansioso por prepararse para la fiesta de disfraces de Navidad que daba esa tarde el doctor Lockwood, el vicepresidente de la Asociación de Residentes Británicos. Habría un paseo a través de las líneas japonesas a Hungjao, y luego equilibristas chinos, fuegos de artificio y aún más noticiarios; pero Jim tenía razones personales para querer ir a la fiesta del doctor Lockwood.
Fuera de la sacristía los chóferes chinos aguardaban discutiendo junto a los Packards y los Buicks. Aburrido por la película, que había visto una docena de veces, Jim escuchaba a Yang, el chófer de su padre, que fastidiaba al sacristán australiano. Ver los noticiarios se había convertido en una obligación patriótica para todo británico en tierras extrañas, como las loterías para la recolección de fondos en el Country Club. Los bailes y fiestas al aire libre, las incontables botellas de scotch consumidas en pro del esfuerzo de guerra (como a todos los niños, a Jim le intrigaba el alcohol, aunque vagamente lo desaprobaba), produjeron pronto dinero suficiente para comprar un Spitfire... Probablemente, especulaba Jim, uno de aquellos que habían sido derribados en el primer vuelo, con el piloto desvanecido por los vahos del Johnny Walker.
Habitualmente Jim devoraba los noticiarios, parte del esfuerzo de propaganda montado por la Embajada británica para contrarrestar las películas de guerra alemanas e italianas que se exhibían en los cines y en los clubes del Eje, en Shanghai. A veces los noticiarios Pathe ingleses daban a Jim la impresión de que, a pesar de la ininterrumpida serie de derrotas, el pueblo inglés disfrutaba profundamente de la guerra. Las películas de La marcha del tiempo eran más sombrías, de un modo que atraía a Jim. Sofocado en la ajustada sotana, vio caer a un Hurricane en llamas de un cielo de bombarderos Dornier al paisaje de un libro infantil, esas praderas inglesas que él no había conocido. El Graf Spee se hundía en el Río de la Plata, un río tan melancólico como el Yangtsé; y se elevaban nubes de humo de una destruida ciudad de Europa oriental, ese planeta negro del que Vera Frank, su ama de diecisiete años, había huido en un barco de refugiados, seis meses antes.
Jim se alegró cuando terminó el noticiario. Él y sus compañeros de coro caminaron vacilantes hacia sus chóferes. Su amigo más íntimo, Patrick Maxted, había partido de Shanghai con su madre hacia la seguridad de la fortaleza británica de Singapur, y Jim sentía que debía ver las películas por Patrick, e incluso por las mujeres de Rusia Blanca que vendían sus joyas en la escalinata de la catedral, y por los mendigos chinos que descansaban entre las tumbas.
La voz del comentarista le retumbaba todavía en la cabeza mientras regresaba en el Packard paterno por las atestadas calles de Shanghai. Yang, el chófer de charla atropellada, había trabajado como extra en un filme local protagonizado por la actriz Chiang Ching, la futura Madame Mao. A Yang le encantaba impresionar a su pasajero de once años con historias exageradas de trucos y efectos cinematográficos. Pero hoy Yang no hacía caso a Jim, lo desterraba al asiento trasero. Descargaba puñetazos a la poderosa bocina del Packard, se batía en duelo con los agresivos coolies de los rickshaws que se apeñuscaban, intentando expulsar a los coches extranjeros de la Calle del Pozo Burbujeante. Yang bajaba el cristal y azotaba con la fusta a los irreflexivos peatones, a las chicas de los bares que caminaban ociosamente con sus bolsos americanos, a las viejas criadas dobladas bajo los yugos de bambú de que pendían pollos descabezados.
Un camión abierto cargado de verdugos profesionales giró ante ellos, y se encaminó a los estrangulamientos públicos de la Ciudad Vieja. Aprovechando la oportunidad, un chico mendigo descalzo corrió junto al Packard. Golpeaba las puertas con los puños y tendía la palma a Jim, con el grito callejero de todo Shanghai: —¡No mamá! ¡No papá! ¡No whisky y soda!
Yang lo azotó y el chico cayó al suelo, se incorporó entre las ruedas delanteras de un Chrysler que se acercaba y corrió junto al coche.
—No mamá, no papá...
Jim odiaba la fusta, pero le gustaba la bocina del Packard. Por lo menos ahogaba el rugido de los cazas de ocho cañones, el gemido de las sirenas de alarma de Londres y Varsovia. Ya había tenido demasiado de la guerra europea. Jim miró la chillona fachada de la tienda de la Sincere Company, dominada por un inmenso retrato de Chiang Kai Shek exhortando al pueblo chino a sacrificios aún mayores en la lucha contra los japoneses. La suave luz de un tubo defectuoso de neón temblaba sobre la boca blanda del generalísimo, la misma fluctuación que Jim había visto en sueños. Todo Shanghai se convertía en un noticiario que rezumaba desde dentro de su cabeza.
¿El exceso de películas de guerra le había dañado el cerebro? Jim había tratado de hablar con su madre de los sueños, pero como todos los adultos de Shanghai, ese invierno ella estaba demasiado preocupada para escuchar. Quizá tenía sus propias pesadillas. De un modo misterioso, esas confusas imágenes de tanques y bombarderos en picado eran completamente silenciosas, como si la mente dormida intentara separar la guerra verdadera de los ilusorios conflictos inventados por Pathe y Movietone.
Jim no dudaba cuál era la real. La guerra real era todo lo que había visto por sí mismo desde la invasión japonesa de China en 1937, los viejos campos de batalla de Hungjao y Lunghua donde los huesos de los muertos insepultos se elevaban cada primavera hasta la superficie de los arrozales. La guerra real eran los miles de refugiados chinos que morían de cólera entre las sólidas estacadas de Pootung, y las cabezas ensangrentadas de los soldados comunistas clavados en picas a lo largo del Bund. En la guerra de verdad nadie sabía de qué lado estaba, y no había banderas, comentaristas ni vencedores. En guerra de verdad no había enemigos.
Por contraste, el próximo conflicto entre Inglaterra y Japón que todos en Shanghai esperaban que estallase en el verano de 1942, pertenecía al dominio de los rumores. La nave de aprovisionamiento destinada al invasor alemán en el Mar de la China visitaba ahora abiertamente Shanghai y fondeaba en el río donde recibía combustible de una docena de barcazas; muchas de ellas, observaba sardónicamente el padre de Jim, de compañías petroleras americanas. Casi todos los niños y mujeres americanos habían sido evacuados de Shanghai. En la clase de la Cathedral School, Jim estaba rodeado de pupitres vacíos. La mayor parte de sus amigos habían partido con sus madres hacia la seguridad de Hong Kong y Singapur, mientras los padres cerraban las casas y se instalaban en hoteles a lo largo del Bund.
A comienzos de diciembre, cuando se interrumpieron las clases, Jim se unió a su padre en el terrado del edificio de oficinas de la Calle Szechuan y le ayudó a quemar los cajones de archivos que los empleados chinos subían en el ascensor. Un rastro de papeles carbonizados se elevaba a través del Bund y se unía al humo de las impacientes chimeneas de los últimos vapores que saldrían de Shanghai. Los pasajeros se apretujaban en las planchadas; eurasiáticos, chinos y europeos luchaban por subir a bordo con sus líos y maletas, dispuestos a afrontar el peligro de los submarinos alemanes que aguardaban en el estuario del Yangtsé. De los terrados de los edificios de oficinas del distrito financiero se alzaban las llamas, que los oficiales japoneses contemplaban a través de sus prismáticos desde las casamatas de hormigón de Pootung, del otro lado del río. Lo que más inquietaba a Jim no era la furia de los japoneses, sino su paciencia.
Etiquetas: Libros
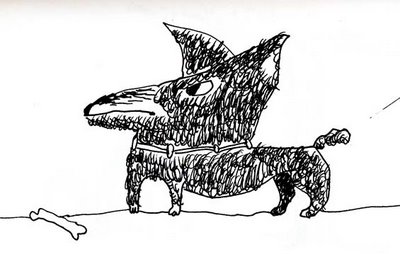


6 Comentarios:
que lindo el viejo eh
yo cada dia mas enamorada de ballard
Un fenómeno. Liberal, pero un fenómeno...
siempre me cayó muy bien su escepticismo y su narrativa
me gusta mucho
No tendrá el vuelo de Loroboy, pero...
en un mail te voy a contar mi cagazo con Loroboy en un evento de animacion EXPOTOONS el lunes y el martes en el abasto, esto es el prologo
tengo muy baja autoestima
juro que este finde sale
Qué se le va a hacer...
Publicar un comentario
<< Home