La ficción contractual IV
No soy verdaderamente libre más que cuando todos lo seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. Es al contrario la esclavitud de los hombres la que pone una barrera a mi libertad, o lo que es lo mismo, su animalidad es una negación de mi humanidad, porque –una vez más- no puedo decirme verdaderamente libre más que cuando mi libertad, o, lo que quiere decir lo mismo, cundo mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consisten en no obedecer a ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones propias, reflejados por la conciencia igualmente libre de todos, vuelven a mí confirmados por el asentimiento de todo el mundo. Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todo el mundo, se extiende hasta el infinito.
Se ve que la libertad, tal como es concebida por los materialistas, es una cosa muy positiva, muy compleja y sobre todo eminentemente social, porque no puede ser realizada más que por la sociedad y sólo en la más estrecha igualdad y solidaridad de cada uno con todos. Se pueden distinguir en ellas tres momentos de desenvolvimiento, tres elementos de los cuales el primero es eminentemente positivo y social; es el pleno desenvolvimiento y el pleno goce de todas las facultades y potencias humanas para cada uno por la educación, por la instrucción científica y por la prosperidad material, cosas todas que no pueden ser dadas a cada uno más que por trabajo colectivo, material e intelectual, muscular y nervioso de la sociedad entera.
El segundo elemento o memento de la libertad es negativo. Es la rebelión del individuo humano contra toda autoridad divina y humana, colectiva e individual.
Primeramente es la rebelión contra la tiranía del fantasma supremo de la teología, contra dios. Es evidente que en tanto tengamos un amo en el cielo, seremos esclavos en la tierra. Nuestra razón y nuestra voluntad serán igualmente anuladas. En tanto que creamos deberle una obediencia absoluta, y frente a un dios no hay otra obediencia posible, deberemos por necesidad someternos pasivamente y sin la menor crítica a la santa autoridad de sus intermediarios y de sus elegidos: Mesías, profetas, legisladores, divinamente inspirados, emperadores, reyes y todos sus funcionarios y ministros, representantes y servidores consagrados de las dos grandes instituciones que se imponen a nosotros como establecidas por dios mismo para la dirección de los hombres: de la iglesia y del Estado. Toda autoridad temporal o humana procede directamente de la autoridad espiritual o divina. Pero la autoridad es la negación de la libertad. Dios, o más bien la ficción de dios, es, pues, la consagración y la causa intelectual y moral de toda esclavitud sobre la tierra, y la libertad de los hombres no será completa más que cuando hayan aniquilado completamente la ficción nefasta de un amo celeste.
Es en consecuencia la rebelión de cada uno contra la tiranía de los hombres, contra la autoridad tanto individual como social representada y legalizada por el Estado. Aquí, sin embargo, es preciso entenderse bien, y para entenderse hay que comenzar por establecer una distinción bien precisa entre la autoridad oficial y por consiguiente tiránica de la sociedad organizada en Estado, y la influencia y la acción naturales de la sociedad no oficial, sino natural sobre cada uno de sus miembros.
La rebelión contra esa influencia natural de la sociedad es mucho más difícil para el individuo que la rebelión contra la sociedad oficialmente organizada, contra el Estado, aunque a menudo sea tan inevitable como esta última. La tiranía social, a menudo aplastadora y funesta, no presenta ese carácter de violencia imperativa, de despotismo legalizado y formal que distingue la autoridad del Estado. No se impone como una ley a la que todo individuo está forzado a someterse bajo pena de incurrir en un castigo jurídico. su acción es más suave, más insinuante, más imperceptible, pero mucho más poderosa que la de la autoridad del Estado. Domina a los hombres por los hábitos, por las costumbres, por la masa de los sentimientos y de los prejuicios tanto de la vida material como del espíritu y del corazón, y que constituye lo que llamamos la opinión pública. envuelve al hombre desde su nacimiento, lo traspasa, lo penetra, y forma la base misma de su existencia individual de suerte que cada uno no es en cierto modo más que el cómplice contra sí mismo, más o menos, y muy a menudo sin darse cuenta siquiera. Resulta que para rebelarse contra esa influencia que la sociedad ejerce naturalmente sobre él, el hombre debe rebelarse, al menos en parte, contra sí mismo, porque con todas sus tendencias y aspiraciones materiales, intelectuales y morales, no es nada más que el producto de la sociedad. De ahí ese poder inmenso ejercido por la sociedad sobre los hombres.
Desde el punto de vista de la moral absoluta, es decir desde el del respeto humano -y voy a decir al momento cómo la entiendo-, ese poder de la sociedad puede ser bienhechor, como puede ser también malhechor. Es bienhechor cuando tiende al desenvolvimiento de la ciencia, de la prosperidad material, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad fraternales de los hombres; es malhechor cuando tiene tendencias contrarias. Un hombre nacido en una sociedad de animales queda, con pocas excepciones, un animal; nacido en una sociedad gobernada por sacerdotes, se convierte en un idiota, en un beato; nacido en una banda de ladrones, será, probablemente, un ladrón; nacido en la burguesía, será un explotador del trabajo ajeno; y si tiene la desgracia de nacer en la sociedad de los semidioses que gobiernan la tierra, nobles, príncipes, hijos de reyes, será, según el grado de su capacidad, de sus medios y de su poder, un despreciador, un esclavizador de la humanidad, un tirano. En todos estos casos, para la humanización misma del individuo, su rebelión contra la sociedad que lo ha visto nacer se hace indispensable.
Pero, lo repito, la rebelión del individuo contra la sociedad es una cosa más difícil que su rebelión contra el Estado. El Estado es una institución histórica, transitoria, una forma pasajera de la sociedad, como la iglesia misma de la cual no es sino el hermano menor, pero no tiene el carácter fatal e inmutable de la sociedad, que es anterior a todos los desenvolvimientos de la humanidad y que, participando plenamente de la omnipotencia de las leyes, de la acción y de las manifestaciones naturales, constituye la base misma de toda existencia humana. El hombre, al menos desde que dio su primer paso hacia la humanidad, desde que ha comenzado a ser un ente humano, es decir un ser que habla y que piensa más o menos, nace en la sociedad como la hormiga nace en el hormiguero y como la abeja en su colmena; no la elige, al contrario, es producto de ella, y está fatalmente sometido a las leyes naturales que presiden sus desenvolvimientos necesarios, como a todas las otras leyes naturales. La sociedad es anterior y a al vez sobrevive a cada individuo humano, como la naturaleza misma; es eterna como la naturaleza, o más bien, nacida sobre la tierra, durará tanto como dure nuestra tierra. Una revuelta radical contra la sociedad sería, pues, tan imposible para el hombre como una revuelta contra la naturaleza, pues la sociedad humana no es por lo demás sino la última gran manifestación de la creación de la naturaleza sobre esta tierra; y un individuo que quiera poner en tela de juicio la sociedad, es decir la naturaleza en general y especialmente su propia naturaleza, se colocaría por eso mismo fuera de todas las condiciones de una real existencia, se lanzaría en la nada, en el vacío absoluto, en la abstracción muerta, en dios. Se puede, pues, preguntar con tan poco derecho si la sociedad es un bien o un mal, como es imposible preguntar si la naturaleza, ser universal, material, real, único, supremo, absoluto, es un bien o un mal; es más que todo eso: es un inmenso hecho positivo y primitivo anterior a toda conciencia, a toda idea, a toda apreciación intelectual y moral, es la base misma, es el mundo en el que fatalmente y más tarde se desarrolla para nosotros lo que llamamos el bien y el mal.
No sucede lo mismo con el Estado; y no vacilo en decir que el Estado es el mal, pero un mal históricamente necesario, tan necesario en el pasado como lo será tarde o temprano su extinción completa, tan necesario como lo han sido la bestialidad primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres. El Estado no es la sociedad, no es más que una de sus formas históricas, tan brutal como abstracta. Ha nacido históricamente en todos los países del matrimonio de la violencia, de la rapiña, del saqueo, en una palabra de la guerra y de la conquista con los dioses creados sucesivamente por la fantasía teológica de las naciones. Ha sido desde su origen, y permanece siendo todavía en el presente, la sanción divina de la fuerza brutal y de la iniquidad triunfante. Es, en los mismos países más democráticos como los Estados Unidos de América y Suiza (una palabra ilegible en el manuscrito) regular del privilegio de una minoría cualquiera y de la esclavización real de la inmensa mayoría.
La rebelión es mucho mas fácil contra el Estado, porque hay en la naturaleza misma del Estado algo que provoca la rebelión. El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. No se insinúa, no procura convertir: y siempre que interviene lo hace de muy mala gana porque su naturaleza no es persuadir, sino imponer, obligar.
Por mucho que se esfuerce por enmascarar esa naturaleza como violador legal de la voluntad de los hombres, como negación permanente de su libertad. Aun cuando manda el bien, lo daña y lo deteriora, precisamente porque lo manda y porque toda orden provoca y suscita las rebeliones legítimas de la libertad; y porque el bien, desde el momento que es ordenado, desde el punto de vista de la verdadera moral, de la moral humana, no divina, sin duda, desde el punto de vista del respeto humano y de la libertad, se convierte en mal. La libertad, la moralidad y la dignidad del hombre consisten precisamente en esto: que hacen el bien, no porque les es ordenado, sino porque lo concibe, lo quieren y lo aman.
La sociedad no se impone formalmente, oficialmente, autoritariamente; se impone naturalmente, y es a causa de eso mismo que su acción sobre el individuo es incomparablemente más poderosa que la del Estado. Crea y forma todos los individuos que hacen y que se desarrollan en su seno. Hace pasar a ellos lentamente, desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, toda su propia naturaleza material, intelectual y moral; se individualiza, por decirlo así, en cada uno.
El individuo humano real es tan poco un ser universal y abstracto que cada uno, desde el momento que se forma en las entrañas de la madre, se encuentra ya determinado y particularizado por una multitud de causas y de acciones materiales, geográficas, climatológicas, etnográficas, higiénicas y por consiguiente económicas, que constituyen propiamente la naturaleza material exclusivamente particular de su familia, de su clase, de su nación, de su raza, y en tanto que las inclinaciones y las aptitudes de los hombres dependen del conjunto de todas esas influencias exteriores o físicas, cada uno nace con una naturaleza o un carácter individual materialmente determinado. Además, gracias a la organización relativamente superior del cerebro humano, cada hombre aporta al nacer, en grados por lo demás diferentes, no ideas y sentimientos innatos, como lo pretenden los idealistas, sino la capacidad a la vez material y formal de sentir, de pensar, de hablar y de querer. No aporta consigo más que la facultad de formar y de desarrollar las ideas y, como acabo de decirlo, un poder de actividad por completo formal, sin contenido alguno ¿Quien le da su primer contenido? La sociedad.
No es este el lugar de investigar cómo se han formado las primeras nociones y las primeras ideas, cuya mayoría eran naturalmente muy absurdas en las sociedades primitivas. Todo lo que podemos decir con plena certidumbre es que ante todo no han sido creadas aislada y espontáneamente por el espíritu milagrosamente iluminado de individuos inspirados, sino por el trabajo colectivo, frecuentemente imperceptible del espíritu de todos los individuos que han constituido parte de esas sociedades, y del cual los individuos notables, los hombres de genio, no han podido nunca dar la más fiel o la más feliz expresión, pues todos los hombres de genio han sido como Voltaire: "tomaban su bien en todas partes donde lo encontraban". Por tanto es el trabajo intelectual colectivo de las sociedades primitivas el que ha creado las primeras ideas. Estas ideas no fueron al principio nada más que simples comprobaciones, naturalmente muy imperfectas, de los hechos naturales y sociales y las conclusiones aún menos racionales sacadas de esos hechos. tal fue el comienzo de todas las representaciones, imaginaciones y pensamientos humanos. El contenido de estos pensamientos, lejos de haber sido creado por una acción espontánea del espíritu humano, le fue dado primeramente por el mundo real tanto exterior como interior. El espíritu del hombre, es decir, el trabajo o el funcionamiento completamente orgánico y por consiguiente material de su cerebro, provocado por las impresiones exteriores e interiores que le transmiten sus nervios, no añade más que una acción formal, que consiste en comparar y en combinar esas impresiones de cosas y de hechos en sistemas justos o falsos. Es así cómo nacieron las primeras ideas. Por la palabra se precisaron esas ideas, o más bien esas primeras imaginaciones, y se fijaron, transmitiéndose de un individuo a otro; de suerte que las imaginaciones individuales de cada uno se encontraron, se controlaron, se modificaron, se complementaron mutuamente y, confundiéndose más o menos en un sistema único, acabaron por formar la conciencia común, el pensamiento colectivo de la sociedad. Este pensamiento, transmitido por la tradición de una generación a otra, y desarrollándose cada vez más por el trabajo intelectual de los siglos, constituye el patrimonio intelectual y moral de una sociedad, de una clase, de una nación.
Se ve que la libertad, tal como es concebida por los materialistas, es una cosa muy positiva, muy compleja y sobre todo eminentemente social, porque no puede ser realizada más que por la sociedad y sólo en la más estrecha igualdad y solidaridad de cada uno con todos. Se pueden distinguir en ellas tres momentos de desenvolvimiento, tres elementos de los cuales el primero es eminentemente positivo y social; es el pleno desenvolvimiento y el pleno goce de todas las facultades y potencias humanas para cada uno por la educación, por la instrucción científica y por la prosperidad material, cosas todas que no pueden ser dadas a cada uno más que por trabajo colectivo, material e intelectual, muscular y nervioso de la sociedad entera.
El segundo elemento o memento de la libertad es negativo. Es la rebelión del individuo humano contra toda autoridad divina y humana, colectiva e individual.
Primeramente es la rebelión contra la tiranía del fantasma supremo de la teología, contra dios. Es evidente que en tanto tengamos un amo en el cielo, seremos esclavos en la tierra. Nuestra razón y nuestra voluntad serán igualmente anuladas. En tanto que creamos deberle una obediencia absoluta, y frente a un dios no hay otra obediencia posible, deberemos por necesidad someternos pasivamente y sin la menor crítica a la santa autoridad de sus intermediarios y de sus elegidos: Mesías, profetas, legisladores, divinamente inspirados, emperadores, reyes y todos sus funcionarios y ministros, representantes y servidores consagrados de las dos grandes instituciones que se imponen a nosotros como establecidas por dios mismo para la dirección de los hombres: de la iglesia y del Estado. Toda autoridad temporal o humana procede directamente de la autoridad espiritual o divina. Pero la autoridad es la negación de la libertad. Dios, o más bien la ficción de dios, es, pues, la consagración y la causa intelectual y moral de toda esclavitud sobre la tierra, y la libertad de los hombres no será completa más que cuando hayan aniquilado completamente la ficción nefasta de un amo celeste.
Es en consecuencia la rebelión de cada uno contra la tiranía de los hombres, contra la autoridad tanto individual como social representada y legalizada por el Estado. Aquí, sin embargo, es preciso entenderse bien, y para entenderse hay que comenzar por establecer una distinción bien precisa entre la autoridad oficial y por consiguiente tiránica de la sociedad organizada en Estado, y la influencia y la acción naturales de la sociedad no oficial, sino natural sobre cada uno de sus miembros.
La rebelión contra esa influencia natural de la sociedad es mucho más difícil para el individuo que la rebelión contra la sociedad oficialmente organizada, contra el Estado, aunque a menudo sea tan inevitable como esta última. La tiranía social, a menudo aplastadora y funesta, no presenta ese carácter de violencia imperativa, de despotismo legalizado y formal que distingue la autoridad del Estado. No se impone como una ley a la que todo individuo está forzado a someterse bajo pena de incurrir en un castigo jurídico. su acción es más suave, más insinuante, más imperceptible, pero mucho más poderosa que la de la autoridad del Estado. Domina a los hombres por los hábitos, por las costumbres, por la masa de los sentimientos y de los prejuicios tanto de la vida material como del espíritu y del corazón, y que constituye lo que llamamos la opinión pública. envuelve al hombre desde su nacimiento, lo traspasa, lo penetra, y forma la base misma de su existencia individual de suerte que cada uno no es en cierto modo más que el cómplice contra sí mismo, más o menos, y muy a menudo sin darse cuenta siquiera. Resulta que para rebelarse contra esa influencia que la sociedad ejerce naturalmente sobre él, el hombre debe rebelarse, al menos en parte, contra sí mismo, porque con todas sus tendencias y aspiraciones materiales, intelectuales y morales, no es nada más que el producto de la sociedad. De ahí ese poder inmenso ejercido por la sociedad sobre los hombres.
Desde el punto de vista de la moral absoluta, es decir desde el del respeto humano -y voy a decir al momento cómo la entiendo-, ese poder de la sociedad puede ser bienhechor, como puede ser también malhechor. Es bienhechor cuando tiende al desenvolvimiento de la ciencia, de la prosperidad material, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad fraternales de los hombres; es malhechor cuando tiene tendencias contrarias. Un hombre nacido en una sociedad de animales queda, con pocas excepciones, un animal; nacido en una sociedad gobernada por sacerdotes, se convierte en un idiota, en un beato; nacido en una banda de ladrones, será, probablemente, un ladrón; nacido en la burguesía, será un explotador del trabajo ajeno; y si tiene la desgracia de nacer en la sociedad de los semidioses que gobiernan la tierra, nobles, príncipes, hijos de reyes, será, según el grado de su capacidad, de sus medios y de su poder, un despreciador, un esclavizador de la humanidad, un tirano. En todos estos casos, para la humanización misma del individuo, su rebelión contra la sociedad que lo ha visto nacer se hace indispensable.
Pero, lo repito, la rebelión del individuo contra la sociedad es una cosa más difícil que su rebelión contra el Estado. El Estado es una institución histórica, transitoria, una forma pasajera de la sociedad, como la iglesia misma de la cual no es sino el hermano menor, pero no tiene el carácter fatal e inmutable de la sociedad, que es anterior a todos los desenvolvimientos de la humanidad y que, participando plenamente de la omnipotencia de las leyes, de la acción y de las manifestaciones naturales, constituye la base misma de toda existencia humana. El hombre, al menos desde que dio su primer paso hacia la humanidad, desde que ha comenzado a ser un ente humano, es decir un ser que habla y que piensa más o menos, nace en la sociedad como la hormiga nace en el hormiguero y como la abeja en su colmena; no la elige, al contrario, es producto de ella, y está fatalmente sometido a las leyes naturales que presiden sus desenvolvimientos necesarios, como a todas las otras leyes naturales. La sociedad es anterior y a al vez sobrevive a cada individuo humano, como la naturaleza misma; es eterna como la naturaleza, o más bien, nacida sobre la tierra, durará tanto como dure nuestra tierra. Una revuelta radical contra la sociedad sería, pues, tan imposible para el hombre como una revuelta contra la naturaleza, pues la sociedad humana no es por lo demás sino la última gran manifestación de la creación de la naturaleza sobre esta tierra; y un individuo que quiera poner en tela de juicio la sociedad, es decir la naturaleza en general y especialmente su propia naturaleza, se colocaría por eso mismo fuera de todas las condiciones de una real existencia, se lanzaría en la nada, en el vacío absoluto, en la abstracción muerta, en dios. Se puede, pues, preguntar con tan poco derecho si la sociedad es un bien o un mal, como es imposible preguntar si la naturaleza, ser universal, material, real, único, supremo, absoluto, es un bien o un mal; es más que todo eso: es un inmenso hecho positivo y primitivo anterior a toda conciencia, a toda idea, a toda apreciación intelectual y moral, es la base misma, es el mundo en el que fatalmente y más tarde se desarrolla para nosotros lo que llamamos el bien y el mal.
No sucede lo mismo con el Estado; y no vacilo en decir que el Estado es el mal, pero un mal históricamente necesario, tan necesario en el pasado como lo será tarde o temprano su extinción completa, tan necesario como lo han sido la bestialidad primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres. El Estado no es la sociedad, no es más que una de sus formas históricas, tan brutal como abstracta. Ha nacido históricamente en todos los países del matrimonio de la violencia, de la rapiña, del saqueo, en una palabra de la guerra y de la conquista con los dioses creados sucesivamente por la fantasía teológica de las naciones. Ha sido desde su origen, y permanece siendo todavía en el presente, la sanción divina de la fuerza brutal y de la iniquidad triunfante. Es, en los mismos países más democráticos como los Estados Unidos de América y Suiza (una palabra ilegible en el manuscrito) regular del privilegio de una minoría cualquiera y de la esclavización real de la inmensa mayoría.
La rebelión es mucho mas fácil contra el Estado, porque hay en la naturaleza misma del Estado algo que provoca la rebelión. El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. No se insinúa, no procura convertir: y siempre que interviene lo hace de muy mala gana porque su naturaleza no es persuadir, sino imponer, obligar.
Por mucho que se esfuerce por enmascarar esa naturaleza como violador legal de la voluntad de los hombres, como negación permanente de su libertad. Aun cuando manda el bien, lo daña y lo deteriora, precisamente porque lo manda y porque toda orden provoca y suscita las rebeliones legítimas de la libertad; y porque el bien, desde el momento que es ordenado, desde el punto de vista de la verdadera moral, de la moral humana, no divina, sin duda, desde el punto de vista del respeto humano y de la libertad, se convierte en mal. La libertad, la moralidad y la dignidad del hombre consisten precisamente en esto: que hacen el bien, no porque les es ordenado, sino porque lo concibe, lo quieren y lo aman.
La sociedad no se impone formalmente, oficialmente, autoritariamente; se impone naturalmente, y es a causa de eso mismo que su acción sobre el individuo es incomparablemente más poderosa que la del Estado. Crea y forma todos los individuos que hacen y que se desarrollan en su seno. Hace pasar a ellos lentamente, desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, toda su propia naturaleza material, intelectual y moral; se individualiza, por decirlo así, en cada uno.
El individuo humano real es tan poco un ser universal y abstracto que cada uno, desde el momento que se forma en las entrañas de la madre, se encuentra ya determinado y particularizado por una multitud de causas y de acciones materiales, geográficas, climatológicas, etnográficas, higiénicas y por consiguiente económicas, que constituyen propiamente la naturaleza material exclusivamente particular de su familia, de su clase, de su nación, de su raza, y en tanto que las inclinaciones y las aptitudes de los hombres dependen del conjunto de todas esas influencias exteriores o físicas, cada uno nace con una naturaleza o un carácter individual materialmente determinado. Además, gracias a la organización relativamente superior del cerebro humano, cada hombre aporta al nacer, en grados por lo demás diferentes, no ideas y sentimientos innatos, como lo pretenden los idealistas, sino la capacidad a la vez material y formal de sentir, de pensar, de hablar y de querer. No aporta consigo más que la facultad de formar y de desarrollar las ideas y, como acabo de decirlo, un poder de actividad por completo formal, sin contenido alguno ¿Quien le da su primer contenido? La sociedad.
No es este el lugar de investigar cómo se han formado las primeras nociones y las primeras ideas, cuya mayoría eran naturalmente muy absurdas en las sociedades primitivas. Todo lo que podemos decir con plena certidumbre es que ante todo no han sido creadas aislada y espontáneamente por el espíritu milagrosamente iluminado de individuos inspirados, sino por el trabajo colectivo, frecuentemente imperceptible del espíritu de todos los individuos que han constituido parte de esas sociedades, y del cual los individuos notables, los hombres de genio, no han podido nunca dar la más fiel o la más feliz expresión, pues todos los hombres de genio han sido como Voltaire: "tomaban su bien en todas partes donde lo encontraban". Por tanto es el trabajo intelectual colectivo de las sociedades primitivas el que ha creado las primeras ideas. Estas ideas no fueron al principio nada más que simples comprobaciones, naturalmente muy imperfectas, de los hechos naturales y sociales y las conclusiones aún menos racionales sacadas de esos hechos. tal fue el comienzo de todas las representaciones, imaginaciones y pensamientos humanos. El contenido de estos pensamientos, lejos de haber sido creado por una acción espontánea del espíritu humano, le fue dado primeramente por el mundo real tanto exterior como interior. El espíritu del hombre, es decir, el trabajo o el funcionamiento completamente orgánico y por consiguiente material de su cerebro, provocado por las impresiones exteriores e interiores que le transmiten sus nervios, no añade más que una acción formal, que consiste en comparar y en combinar esas impresiones de cosas y de hechos en sistemas justos o falsos. Es así cómo nacieron las primeras ideas. Por la palabra se precisaron esas ideas, o más bien esas primeras imaginaciones, y se fijaron, transmitiéndose de un individuo a otro; de suerte que las imaginaciones individuales de cada uno se encontraron, se controlaron, se modificaron, se complementaron mutuamente y, confundiéndose más o menos en un sistema único, acabaron por formar la conciencia común, el pensamiento colectivo de la sociedad. Este pensamiento, transmitido por la tradición de una generación a otra, y desarrollándose cada vez más por el trabajo intelectual de los siglos, constituye el patrimonio intelectual y moral de una sociedad, de una clase, de una nación.
Etiquetas: Políticas
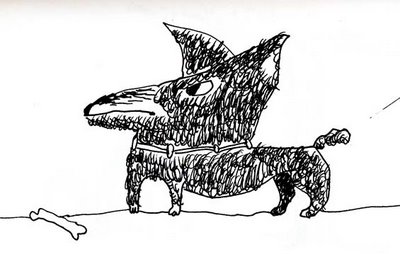


0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home