Más de J.G. Ballard ( "Dejar que hable el pasado" 3ra Parte)
Había una decena de rascacielos que se elevaban al cielo, con las terrazas cubiertas de antenas parabólicas. Pero me produjo un gran alivio ver que, mucho más abajo, la vieja Shanghai de los años treinta gozaba de buena salud, si bien parecía algo venida abajo a la luz del sol. Estaban las villas provenzales del sector francés y las elegantes mansiones art decó del distrito internacional, con ventanas circulares y balcones que daban al mar. Dejé a James y me fui a caminar durante una hora por las calles de los alrededores, por donde de niño, había andado en bicicleta, para contemplar los descoloridos edificios de apartamentos y oficinas, que reconocí después de casi medio siglo de ausencia. Vi el viejo Hospital General dónde nací, el parque municipal al que los chinos no tenían acceso ("No se permite la entrada a perros ni chinos") y los modernos trolebuses que aún seguían la ruta de lo gigantescos tranvías franceses.

Shanghai, que alguna vez fue una ciudad norteamericana y europea repleta de Buicks y Packards, era ahora completamente china, abarrotada de ciclistas y con las aceras flanqueadas por los puestos del mercado, que ofrecían montañas de sandías, videos piratas de Hong Kong y pilas de anguilas retorciéndose. En el vestíbulo del Hilton me esperaba el equipo de Bookmark. Un niño belga de trece años, cuyo padre trabajaba para una compañía extranjera en Shanghai, me dio la mano con cautela. En la película iba a interpretarme cuando yo era joven, y james le había dicho erróneamente que se parecía a mí.
Nos dirigimos juntos al primer sitio de la filmación, la casa de mi infancia en la Avenida Amherst, ahora biblioteca de la oficina de información de la Industria Electrónica de Shanghai. Había sido construida a principios de los años treinta en el típico estilo de los agentes de bolsa de las afueras de Londres, aunque el interior era de casa norteamericana, con cinco baños, aire acondicionado y una cocina del tamaño de una pista de squash. El personal nos recibió con la mayor gentileza, pero yo tenía la extraña sensación de que estaba explorando un fantasma. Di una vuelta por el comedor, que ahora estaba cubierto de estantes con manuales de electrónica y donde mi padre había recibido a oficiales norteamericanos y magnates chinos, y por la terraza donde mi madre organizaba las partidas de bridge.
El afable director, el señor Chang, me saludó como si yo fuera un colega perdido mucho tiempo atrás y me hizo pasar a su oficina, apiñada de ordenadores, y que alguna vez fue guardarropa de mi madre. Tuvimos un diálogo animado, sin que ninguno de los dos hablara la lengua del otro, pero por lo visto entendiéndolo todo. Después subí al último piso y fui al dormitorio de mi infancia, que conservaba aún la pintura celeste original y los estantes de libros en que yo ordenaba metódicamente los comics norteamericanos y los anuarios de Chums. Ahora estaban repletos de revistas científicas y manuales chinos. En el baño quedaba incluso el váter original en que, de niño, la punitiva niñera bielorrusa me había hecho sentar inútilmente durante horas (el equivalente de la televisión en la educación de los años treinta).
Aquel primer día anduve por Shanghai como aturdido. Los recuerdos me empujaban como las multitudes chinas que rodeaban al equipo de filmación. Cuando veía pasar al niño belga en bicicleta por el hotel Cathay, donde Noël Coward escribió Vidas Privadas, recordaba la Shanghai de los gángsteres y reyes mendigos, prostitutas y carteristas. Había abierto una puerta y entrado en un pasado conservado a la perfección, aunque en ese pasado había reflejos míos muy poco atractivos: yendo por Nanking Road, me di cuenta que estaba esperando que los peatones chinos se hicieran a un lado y me dejaran pasar.
¿Volvería alguna vez Shanghai a ser tan llamativa como antes de la toma del poder por los comunistas? Afortunadamente, los mendigos y tullidos que exhibían las heridas abiertas han desaparecido para siempre, y no hay ejércitos de obreros afanándose bajo el peso de las inmensas cargas transportadas por los sampanes a lo largo del Bund. La gente parecía esperanzada y bien nutrida, las parejas jóvenes paseaban del brazo ante los grandes almacenes del Sun Sun y Wing On, los hombres en mangas de camisa y las mujeres con faldas que parecían de C & A. Claro está, no había kioskos dónde se vendieran periódicos críticos al gobierno, ni carteles de propaganda de partidos políticos rivales. Pero en todas partes, naturalmente, el capitalismo esperaba renacer en pequeñas tiendas de barrio. Al igual que se hizo con los europeos en los años anteriores a las Guerras del Opio, a los visitantes occidentales, se los vuelve a confinar en sus recintos -el Hilton y el Sheraton-, donde beben la Carlsberg importada o ven los videos de Hollywood. Pero ésta vez no habrá ninguna cañonera británica o norteamericana para forzar a los chinos a que les den concesiones, que a su debido momento dejarán de ser territoriales para ser financieras, paraísos fiscales y zonas francas.
(continuúa)

Shanghai, que alguna vez fue una ciudad norteamericana y europea repleta de Buicks y Packards, era ahora completamente china, abarrotada de ciclistas y con las aceras flanqueadas por los puestos del mercado, que ofrecían montañas de sandías, videos piratas de Hong Kong y pilas de anguilas retorciéndose. En el vestíbulo del Hilton me esperaba el equipo de Bookmark. Un niño belga de trece años, cuyo padre trabajaba para una compañía extranjera en Shanghai, me dio la mano con cautela. En la película iba a interpretarme cuando yo era joven, y james le había dicho erróneamente que se parecía a mí.
Nos dirigimos juntos al primer sitio de la filmación, la casa de mi infancia en la Avenida Amherst, ahora biblioteca de la oficina de información de la Industria Electrónica de Shanghai. Había sido construida a principios de los años treinta en el típico estilo de los agentes de bolsa de las afueras de Londres, aunque el interior era de casa norteamericana, con cinco baños, aire acondicionado y una cocina del tamaño de una pista de squash. El personal nos recibió con la mayor gentileza, pero yo tenía la extraña sensación de que estaba explorando un fantasma. Di una vuelta por el comedor, que ahora estaba cubierto de estantes con manuales de electrónica y donde mi padre había recibido a oficiales norteamericanos y magnates chinos, y por la terraza donde mi madre organizaba las partidas de bridge.
El afable director, el señor Chang, me saludó como si yo fuera un colega perdido mucho tiempo atrás y me hizo pasar a su oficina, apiñada de ordenadores, y que alguna vez fue guardarropa de mi madre. Tuvimos un diálogo animado, sin que ninguno de los dos hablara la lengua del otro, pero por lo visto entendiéndolo todo. Después subí al último piso y fui al dormitorio de mi infancia, que conservaba aún la pintura celeste original y los estantes de libros en que yo ordenaba metódicamente los comics norteamericanos y los anuarios de Chums. Ahora estaban repletos de revistas científicas y manuales chinos. En el baño quedaba incluso el váter original en que, de niño, la punitiva niñera bielorrusa me había hecho sentar inútilmente durante horas (el equivalente de la televisión en la educación de los años treinta).
Aquel primer día anduve por Shanghai como aturdido. Los recuerdos me empujaban como las multitudes chinas que rodeaban al equipo de filmación. Cuando veía pasar al niño belga en bicicleta por el hotel Cathay, donde Noël Coward escribió Vidas Privadas, recordaba la Shanghai de los gángsteres y reyes mendigos, prostitutas y carteristas. Había abierto una puerta y entrado en un pasado conservado a la perfección, aunque en ese pasado había reflejos míos muy poco atractivos: yendo por Nanking Road, me di cuenta que estaba esperando que los peatones chinos se hicieran a un lado y me dejaran pasar.
¿Volvería alguna vez Shanghai a ser tan llamativa como antes de la toma del poder por los comunistas? Afortunadamente, los mendigos y tullidos que exhibían las heridas abiertas han desaparecido para siempre, y no hay ejércitos de obreros afanándose bajo el peso de las inmensas cargas transportadas por los sampanes a lo largo del Bund. La gente parecía esperanzada y bien nutrida, las parejas jóvenes paseaban del brazo ante los grandes almacenes del Sun Sun y Wing On, los hombres en mangas de camisa y las mujeres con faldas que parecían de C & A. Claro está, no había kioskos dónde se vendieran periódicos críticos al gobierno, ni carteles de propaganda de partidos políticos rivales. Pero en todas partes, naturalmente, el capitalismo esperaba renacer en pequeñas tiendas de barrio. Al igual que se hizo con los europeos en los años anteriores a las Guerras del Opio, a los visitantes occidentales, se los vuelve a confinar en sus recintos -el Hilton y el Sheraton-, donde beben la Carlsberg importada o ven los videos de Hollywood. Pero ésta vez no habrá ninguna cañonera británica o norteamericana para forzar a los chinos a que les den concesiones, que a su debido momento dejarán de ser territoriales para ser financieras, paraísos fiscales y zonas francas.
(continuúa)
Etiquetas: Libros
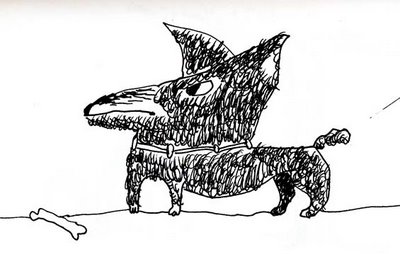


0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home