Italo Calvino III
Un cuadro como éste no imponía en absoluto opciones categóricas como hoy puede parecer. Un muchacho veía abiertas ante sí varias posibilidades de elección, incluida la de rechazar el mundo de sus padres como un sarcófago decimonónico fuera de la realidad, y elegir el fascismo, que parecía mucho más sólido y vital. De hecho, mi hermano (más joven que yo) entre los trece y los dieciséis años se proclamaba fascista, precisamente por rebelión contra la familia (pero en cuanto se produjo la invasión alemana la rebelión cesó y la familia se halló unida en la lucha partisana). A la misma edad ?los años de la guerra de España, que parecía un signo claro de la derrota de los valores en que mis padres creían? yo aceptaba aquel mundo suyo de valores como una tradición y como una defensa contra la vulgaridad fascista, pero me encaminaba a convertirme en un pesimista, en un comentarista irónico y distanciado, en alguien que quiere mantenerse al margen: el progreso era una ilusión, el mundo era de los peores.
2. El verano en que empezaba a tomarle gusto a la juventud, a la sociedad, a las chicas, a los libros, fue el de 1938; acabó con Chamberlain, Hitler y Mussolini en Múnich. La belle époque de la Riviera había acabado. Hubo un año de sobresaltos, luego la guerra en la Línea Maginot, más tarde el desplome de Francia, la intervención de Italia y los oscuros años de lutos y de desastres. No creo que mis recuerdos aquí puedan diferenciarse mucho de los de la media de mis coetáneos, hijos de la burguesía de sentimientos no fascistas; ni por lo que se refiere a las ansiedades de los acontecimientos bélicos ni por lo que se refiere a las lecturas y discusiones propias de esa edad.
Quisiera señalar solamente un cambio ambiental que se produjo en torno a mí y que no lo fue sin consecuencias. Con la guerra, San Remo dejó de ser aquel punto de encuentro y cosmopolita que había sido desde hacía casi un siglo (dejó de serlo para siempre; en la posguerra se convirtió en un barrio periférico milano?turinés) y retornaron al primer plano sus características de vieja y pequeña ciudad de provincias ligur. Insensiblemente, también hubo un cambio de horizontes. Me resultó natural ensimismarme en este espíritu provinciano, que para mí y para los amigos de mi edad, pertenecientes casi todos a las viejas familias medioburguesas urbanas, hijos de buenos profesionales antifascistas o, en cualquier caso, no fascistas, funcionaba como defensa contra el mundo circundante, el mundo ya dominado por la corrupción y por la locura. De mi familia, más que las experiencias exóticas, ahora contaba para mí el viejo fondo dialectal paterno, el enraizamiento en los lugares, en la propiedad. Era una especie de ética local aquella según la cual orientábamos nuestras opciones y nuestras amistades, hecha de recelo y desdeñosa superioridad hacia todo lo que salía del radio de nuestro lenguaje rudo e irónico, de un brusco sentido común muy nuestro.
En 1941 tuve que matricularme en la universidad. Elegí la Facultad de Agronomia, ocultando mis veleidades literarias hasta a mis mejores amigos, y hasta casi a mí mismo. Unos pocos meses pasados en Turín asistiendo a la universidad de mala gana me dieron la idea errónea de que la gente de la ciudad no pensaba más que en ser hincha de uno de los dos equipos de fútbol o de las dos orquestinas radiofónicas; y me confirmaron en mi cerrazón provinciana.
Crecíamos así, celosos de un culto a la individualidad que creíamos sólo nuestro, despreciando a la juventud de las grandes ciudades, que imaginábamos como un rebaño sin nervio; éramos los «duros» de provincias, cazadores, jugadores de billar, fanfarrones, orgullosos de nuestra rudeza intelectual, escarnecedores de toda retórica patriótica o militar, lentos al hablar, frecuentadores de burdeles, despreciativos con todo sentimiento amoroso y desesperadamente sin mujeres. Ahora me doy cuenta de que aquello que me iba construyendo era un caparazón con el que pretendía sobrevivir inmune a todo contagio en un mundo que mi pesimismo me inducía a imaginar dominado para siempre por el fascismo y por el nazismo. Era la salvación en una moral refractaria y reductiva pero con el peligro de pagar un alto precio: la renuncia a participar en el curso de la historia, en el debate de las ideas generales, territorios que ya daba por perdidos, en poder del enemigo. Así, más por falta de experiencia que de valor, aceptábamos formas exteriores de disciplina fascista que nos eran impuestas, aunque sólo fuera para no tener problemas, mas nunca me aproximé, siempre por esa especie de desdeñosa no participación, a las discusiones políticas que sabía que tenían lugar en el seno de los GUF, incluso en la vecina capital de la provincia. (Hice mal, porque a través de aquel ambiente habría entrado antes en contacto con los jóvenes que ya militaban en las organizaciones antifascistas y no habría llegado a la Resistencia sin preparación.)
Pero esta actitud de cerrazón (que ahora podríamos definir como «qualunquistica», por analogía con la que hicieron suya en la posguerra los hombres del campo contrario) no duró mucho, al chocar pronto con todo lo que se estaba cociendo en la olla. Esa fase de aislamiento provinciano ya nunca fue absoluta. Por ejemplo, uno de los compañeros del liceo al que me sentía más unido era un chico meridional que venía de Roma, Eugenio Scalfari. Eugenio estudiaba en la Universidad de Roma y en las vacaciones volvía a San Remo. Se puede decir que nuestra vida «política» comenzó con las discusiones con Scalfari, que primero perteneció a los grupos de fronda del GUF, luego fue expulsado del GUF y más tarde se convirtió en conspirador en grupos de ideologías por entonces muy confusas. Una vez me escribió pidiendo mi adhesión a un partido en formación para el que se había propuesto el nombre de «partido aristocrático?social». Así, poco a poco, a través de las cartas y las discusiones estivales con Eugenio, iba a seguir el despertar del antifascismo clandestino y a tener una orientación en los libros que leer: leí a Huizinga, leí a Montale, leí a Vittorini, leí a Pisacane; las novedades editoriales de aquellos años marcaban las etapas de nuestra desordenada educación ético?literaria.
También se discutía mucho de ciencia, de cosmología, de los fundamentos del conocimiento: Eddington, Planck, Heisenberg, Einstein. La provincia florecía entonces de insólitos casos de formación cultural solitaria. Un joven de San Remo, fanático de la civilización inglesa y estadounidense, en plena guerra había conseguido dotarse de una legendaria, para entonces, cultura en el campo de la epistemología, del psicoanálisis y de la música jazz y lo escuchábamos como a un oráculo. En un día de verano Eugenio Scalfari y yo creamos un entero sistema filosófico: la filosofía del impulso vital. Al día siguiente nos enteramos de que ya lo había inventado Bergson.
Yo entonces escribía cuentos o apólogos de moraleja vagamente política, anarcoide y pesimista. Se los mandaba a Scalfari, a Roma, y consiguió publicar uno en la revista del GUF; parece que surgieron complicaciones pero nadie sabía quién era yo. En aquel tiempo mis ideas políticas y mis escritos se orientaban hacia un anarquismo no sostenido por ninguna preparación ideológica. En el verano de 1943, el 25 de julio, junto con Scalfari y otros amigos encontramos como plataforma común la de diez «liberales» (fundamental fue la lectura de la Historia del liberalismo de De Ruggiero), lo que era algo tan vago como mi anarquismo. Sentados en corro en una gran piedra plana en un torrente cercano a mi finca, nos reunimos para fundar el MUL (Movimiento Universitario Liberal). La política todavía era un juego pero ya no por mucho tiempo. Eran días de fervor que luego fueron llamados los «cuarenta y cinco días». Volvían los comunistas del destierro; nosotros los acosábamos a preguntas, a peticiones, a discusiones, a objeciones.
Llegó el 8 de septiembre. Eugenio regresó a Roma. A los pocos meses entré en la organización comunista clandestina.
Etiquetas: Libros
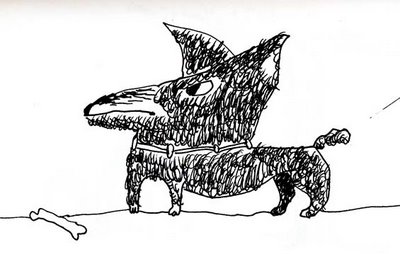


0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home